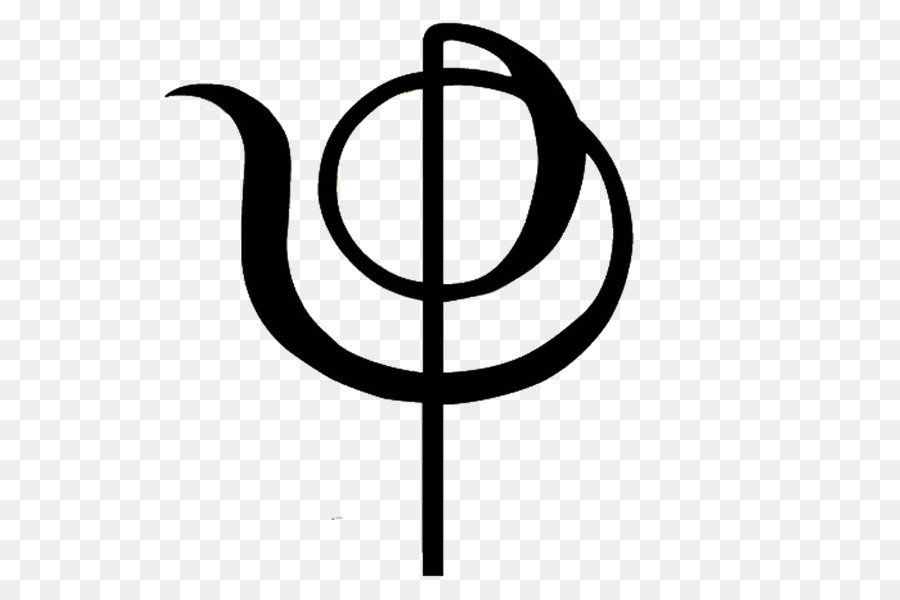Investigación del Apego en México Urbano y rural Implicaciones clínicas y sociales
Sonia Gojman-de-Millán, Salvador Millán, Guadalupe Sánchez, y Patricia González Duarte
Son dos nuestros objetivos en este capítulo: Describir nuestra investigación sobre las relaciones de apego intergeneracionales en dos grupos mexicanos étnica y socioeconómicamente contrastantes (Gojman y colaboradores, 2012) y presentar nuestro trabajo integrando la perspectiva socioeconómica de Erich Fromm[i] en la investigación del apego (Gojman y colaboradores, 2013)
Primero presentaremos extractos de casos de tres niños de entre 8 y 9 años de edad- a quienes estudiamos cuando eran infantes-para ejemplificar sus contrastantes experiencias de vida diaria y su estado emocional actual como aparece en sus respuestas al Cuestionario Social Interpretativo[ii] (SIQ) adaptado a niños de 6 a 14 años de edad- a través de una valoración clínicamente sistematizada[iii] (ver Gojman y colaboradores, 2008)que estamos actualmente desarrollando en el estudio de seguimiento que nosotros iniciamos. También incluimos un par de historias que se asemejan a las que Piaget designó para explorar el razonamiento cognitivo moral (Piaget, 1971) y recogimos sus dibujos de la familia con sus comentarios sobre la historia familiar.
Después describiremos nuestros estudios sobre apego y carácter social de las madres.
Extractos de tres casos
Constanza
Constanza de nueve años- proveniente de una familia de clase alta del grupo urbano mexicano que estudiamos-da respuestas analíticas, claramente distinguiendo cognitivamente entre las intenciones y las consecuencias. Ella juzga las historias de “razonamiento moral”, de manera similar a aquellas de Piaget, basadas en las “intenciones”, “normas morales”, “justicia”, y “derechos equitativos” del personaje. Ella demuestra un nivel alto de desarrollo en el razonamiento moral.
Incluso algunas de sus respuestas apuntan hacia la posibilidad de consecuencias adversas para los niños en las historias; por ejemplo, ser golpeados por sus padres. En una historia, la madre hasta “pudo haber amenazado con matar al niño” que se portó mal. Cuando se le preguntó qué hubiera pasado con el niño más joven de una familia cuando accidentalmente tira un sándwich al agua durante un paseo en lancha, Constanza no demostró simpatía por él. Ella nos dijo que el niño no recibió ninguna atención ni comida por parte de sus hermanos mayores, quienes no le ayudarían en absoluto. Ella piensa que “su padre no le debió haber dado nada más de comer”. El niño más joven debe “ser más cuidadoso en el futuro”.
Las puntuaciones de Constanza en cuanto al bienestar emocional, según la evaluación usando las escalas sistematizadas- que actualmente están siendo desarrolladas por el Seminario de Sociopsicoanálisis A.C. (SEMSOAC)- en sus respuestas al Cuestionario Social Interpretativo, fueron bajas. En la escala de Sensibilidad a las necesidades emocionales propias y de los otros, ella recibió una puntuación extremadamente baja. Ella nunca se refirió a lo que los otros pudieron haber sentido en distintas circunstancias descritas. Ella sólo se refirió una vez a su propia angustia cuando algunos de sus amigos no deseaban jugar con ella debido a que sus madres les habían prohibido hacerlo.
Ella además calificó bajo en la escala de alegría de vivir, sólo mencionando a lo largo de toda la entrevista que lo que a ella le gusta es aprender a cocinar y la actuación. Ella tiene una calificación media en la escala de relaciones armoniosas con los padres, describiendo algunos episodios en los que ella si recibía apoyo de sus padres, pero en otras instancias su madre se comportaba extrañamente hacia ella. Por ejemplo, amar ponerle maquillaje sobre ella, “como si ella fuera una princesa”.
Ella recibió puntuaciones elevadas en la escala emocional negativa de desesperanza pasiva. De entre varios conflictos sin resolución, ella describió un sueño en el que ella es amenazada en la escuela por el fluido de una “sustancia tóxica” que la persigue a ella como a sus amigos a través de varias ciudades mientras tratan de escapar. El padre, quien había ido a la escuela sin encontrarla, no pudo hacer nada para protegerla a ella. Ella le pide que se les una en “el monstruoso autobús” mientras continúan huyendo. Su madre y hermanos estaban en la calle de una ciudad, sin enfrentar ningún riesgo.
Ella creó una historia, que pensamos refleja algunas acaloradas y provocativas discusiones conyugales entre sus padres. Una vela mágica representa al padre quien odia a sus hijos cuando lo desobedecen. Después de decirles tres veces que, si continúan, él se quemaría y los quemaría, fiel a su palabra, quemándose ambos él mismo y a sus hijos. La taza donde estaba la vela le pregunta porque lo hizo. La taza “les dice a los niños que la razón por la que el padre estaba loco era porque él era una vela y luego los leva riéndose a casa”.
Mario
Juana
Los estudios de las relaciones de Apego y el carácter social
La literatura sobre la investigación de apego ha documentado la importancia de la relación significativa establecida por el infante hacia su cuidador principal, el rol central que juega en este establecimiento la cualidad del cuidado ofrecido al infante y cuánto a su vez la coherencia del “estado de la mente” del cuidador pesa en la cualidad de atención que el cuidador brinda[iv]. Estos estudios son variados y consistentes en sus resultados. Los estudios longitudinales proporcionan datos sólidos confirmando las consecuencias trascendentales y de larga duración del apego original del infante hacia su cuidador[v].
México cuenta con una gran diversidad étnica y sociocultural, y enormes diferencias económicas entre los grupos, a lo largo de sus respectivas costumbres, creencias y hábitos diarios. Estas características de los grupos forman las maneras en que la gente responde a sus condiciones generales de supervivencia (Wieviorka, 2007) y a su vida familiar en particular; éstas a su vez moldean la existencia diaria de las madres y el trato que dan a sus bebés.
Llevamos a cabo un estudio sobre el apego temprano y el carácter social en diadas madre-bebé mexicanas de dos grupos étnicos y socioeconómicos contrastantes. Un grupo está compuesto por familias urbanas mestizas de clase media, media alta y alta. El otro grupo comprende familias campesinas indígenas nahuas, rurales, pobres y muy pobres. Nos preguntamos si acaso los resultados obtenidos en la literatura sobre apego estarían presentes en estos muy diferentes contextos culturales.
Encontramos correlaciones significativas entre los instrumentos de apego confirmando los resultados centrales en el campo del apego en estos contrastantes contextos socioeconómicos y culturales (ver Gojman y colaboradores, 2012) La sistemática evaluación de los rasgos de carácter social basados en las respuestas del Cuestionario Interpretativo del Carácter Social (SIQ) en los grupos contrastados también prometía.
Nos esforzamos a través de este conocimiento para comprender cómo algunas características económicas y culturales específicas de cada grupo afecta las experiencias de apego de los niños. Pensamos que esto podrá a su vez contribuir en mejorar la práctica clínica con niños y adultos (ver Cortina y Marrone, 2003)
Relaciones intergeneracionales de apego en la muestra mexicana
Utilizamos tres instrumentos de apego: La entrevista de apego adulto (AAI) (George y colaboradores, 1985/1996; Gojman, 2004/2005; Gojman y colaboradores, 2014; Hesse, 1990ª), videograbaciones de la calidad del cuidado en la interacción de la diada madre-bebe (Ainsworth, Bell & Stayton, 1974), y el procedimiento de laboratorio de la Situación Extraña (SSP) (Ainsworth y colaboradores, 1978).
Las madres respondieron la versión en español de la entrevista de la AAI. La AAI utiliza un formato de entrevista semi-estructurada, y se enfoca en las descripciones individuales y la evaluación de las experiencias de apego temprano salientes y los efectos de estas experiencias en la personalidad y funcionamiento actuales (George y colaboradores, 1985/1996). Basados en las puntuaciones continuas de nueve puntos de las experiencias inferidas de la infancia del entrevistado y su estado de la mente actual, las transcripciones fueron clasificadas en una de cinco categorías generales: Seguro-Autónomo (F), Descartante (Ds), Preocupado (E), No Resuelto (U/d) y no clasificado (CC) (Main, Goldwyn & Hesse, 1985-1996, 1998, 2002).La calificación se centra en la calidad del discurso (en lugar de en el contenido) y en la medida en que la comunicación es colaborativa y proporciona una imagen coherente y que fluye libremente, de la experiencia del participante y los sentimientos relacionados (Main, Goldwyn, & Hesse, 1985-96, 1998, 2002) Tanto la validez como la confiabilidad entre codificadores ha sido documentado (ver Hesse, 2008, para tener una visión general).
Las diadas madre-infante fueron video grabadas en la casa en dos diferentes ocasiones, cuando menos a dos semanas de intervalo. En cada visita, las observaciones incluyeron dos actividades, como alimentar, baño, cambio de pañal, o juego. La conducta materna fue puntuada con la escala de Sensibilidad-Insensibilidad materna de Ainsworth (Ainsworth, Bell, & Stayton, 1974). La escala de Sensibilidad-Insensibilidad de nueve puntos se centra en el grado en que la madre lee y responde a las señales del bebé y demuestra una toma de consciencia del estado subjetivo del infante ajustando su propia conducta.
Utilizamos el procedimiento de laboratorio de la Situación Extraña (SSP) (Ainsworth y colaboradores, 1978) para evaluar el apego del bebé. El SSP es un procedimiento de evaluación estandarizado de laboratorio que consiste en ocho episodios breves diseñados para activar la conducta de apego del niño a través de una serie de cada vez más estresantes separaciones y reuniones madre-bebé. Las diferencias individuales en las relaciones de apego son calificadas con respecto a la habilidad del infante para ganar re confortación cuando estresado en presencia de la madre y para usar a la madre como una base segura desde la cual explorar. Basándose en los patrones de conducta del niño a lo largo de todos los episodios, las diadas madre-infante son asignadas a una de cuatro grandes clasificaciones: seguro (B), ansioso evitativo (A), ansioso resistente (C), o desorganizado/desorientado (D) (Ainsworth y colaboradores, 1978; Main & Solomon, 1990).
La muestra incluyó 66 diadas extraídas de dos poblaciones contrastantes: treinta y cinco provenientes de clase urbana media a media alta, de familias mestizas, fluidas hispanoparlantes de la ciudad de México, que viven en familias nucleares. Muchas madres, pero no todas, participaban en redes de apoyo a la crianza, que les ayudaba y activamente apoyaba en el cuidado de los bebés en las fases iniciales del proceso de crianza. Treinta y un diadas rurales provenientes de familias campesinas pobres, familias nahuas de un poblado donde cultivan café en las montañas del norte de Puebla[vi]. En el último grupo, la mayoría de las parejas vivían con los padres paternos cuando los bebés nacieron hasta que encontraron la manera de construir sus propios cuartos en la propiedad de la familia extensa. Las madres cuidan y alimentan al pecho a sus bebés hasta los dos años. Los infantes crecen dentro de la familia extensa de una manera muy flexible. No se espera que las niñas participen en las labores del hogar o los niños en el campo hasta que cumplen ocho años de edad (Sánchez & Almeida, 2005)
Examinamos las relaciones entre el estado de la mente adulto con respecto al apego (como se mide en la AAI) y el apego infantil según medido en la evaluación de laboratorio de la Situación Extraña; entre el estado de la mente adulto y la conducta de cuidados maternos observadas en su rutina diaria en las actividades en casa; y entre la calidad de los cuidados del adulto observado y el apego infantil. Observamos las relaciones entre los estados de la mente del adulto; la calidad de los cuidados, y el apego infantil.
La confiabilidad entre codificadores independientes (ciegos) de las transcripciones en español de la AAI fue establecida (Gojman y colaboradores, 2012)
La categoría de distribución de cuatro vías de la AAI para el grupo urbano fue de 66% Autónomo (F), 3% Descartante (Ds), 3% Preocupado-embrollado (E), y 29% No Resuelto (U/d). En contraste, para el grupo rural, la distribución cuatro vías fue 19% Autónomo (F), 29% Descartante (Ds), 3% Preocupado-embrollado (E), y 48% No Resuelto (U/d).
La muestra urbana fue extraída principalmente de población de bajo riesgo que participaba en las redes de apoyo para la crianza como la Liga de la Leche, un centro de entrenamiento en partos naturales y un jardín de niños comunitario bajo un programa de estimulación temprana, que quizá atrajo a participantes autónomos y pudo haber tenido un efecto de filtro en la composición del grupo. En contraste, la categoría no resuelta y otras inseguras fueron sobre representadas en la muestra rural pobre. Este hallazgo ha sido incluso encontrado más pronunciadamente en una pequeña muestra urbana de alto riesgo de madres adolescentes de la calle, que hemos estudiado: cuatro de cinco, o 80% eran No resueltas, y la quinta fue clasificada como Descartante (ver Gojman y Millán, 2004, 2008).
La correspondencia entre la clasificación de apego adulto y la clasificación de apego infantil resultó significativa para ambos grupos urbano y rural.
Los hallazgos sugieren que las mediciones del apego adulto en español, en las madres mestizas urbanas, y en las madres nahuas rurales corresponde con las categorías del apego infantil de maneras similares a las descritas para otras poblaciones (por ejemplo, Ainsworth & Eichberg, 1991, Hesse, 1999b, 2008; Main & Hesse, 1990).
Comparamos el efecto de la categoría de apego adulto (seguro/inseguro) con las puntuaciones sensibilidad/cooperación de la madre o cuidadora, en cada población. En la muestra urbana, no hubo relaciones significativas entre la categoría de apego adulto (seguro/inseguro) con las puntuaciones sensibilidad/cooperación de la madre. Las puntuaciones de la media en sensibilidad/cooperación de la madre fueron 5.98 (SD = 2.24) y 4.71 (SD = 2.3) para el grupo seguro e inseguro, respectivamente.
En la muestra rural, sin embargo, la categoría de apego adulto se distinguió puntuaciones en la observación del cuidado. En la muestra rural, la media de calificaciones de sensibilidad/cooperación de la madre fueron 6.08 (SD = 1.77) y 3.90 (SD = 1.26) para el grupo seguro e inseguro, respectivamente.
Este estudio puede ser visto como una réplica de algunos de los hallazgos centrales en el campo del apego. Las ligas entre el estatus de la entrevista de Apego Adulto y el apego madre-bebé en la Situación Extraña fueron corroborados. Los resultados del estudio aumentan nuestra confianza en estas relaciones de base, así como en los constructos y mediciones particulares que los subyacen debido a la naturaleza particular de las sub muestras y en los procedimientos empleados. Para realizar la toma de datos de la muestra en el poblado rural, por ejemplo, una cámara portable para la Situación Extraña tuvo que ser instalada: una habitación amplia tuvo que ser convertido en dos espacios, uno para el procedimiento de las video grabaciones y la otra para los ocho episodios de las interacciones madre, infante, y extraño. Las observaciones en casa se condujeron a menudo en pequeñas, viviendas primitivas y, en algunos casos, las entrevistas AAI tuvieron que ser realizadas con un intérprete náhuatl para clarificar la traducción al español.
Incluso con los pasos que tomamos para responder a esos desafíos, estamos confiados que hemos podido demostrar la solidez de la teoría.
Con respecto a la Entrevista de Apego Adulto, este estudio no sólo proporciona evidencia adicional para la validez de la AAI sino también comienza poniendo una base para un uso más amplio en español a lo largo de Latino América.
Nuestros hallazgos son también importantes para explorar el mecanismo subyacente de la liga entre el estatus de la AAI en el adulto y la seguridad en el apego infantil en la Situación Extraña. El mecanismo obvio sería que el estado de la mente de la madre con respecto al apego influye las percepciones parentales y sus reacciones ante la conducta del niño. Entonces, podemos esperar las madres que son Autónomas en la AAI son emocionalmente más abiertas, leen mejor las señales del bebé y por lo tanto responden a ellos de una manera más sensible y responsiva. La confirmación de esta ruta, ha resultado algo difícil (van Ijzendoorn, 1995). Nuestra investigación apoya la hipótesis de este proceso. No sólo encontramos que las medidas críticas están relacionadas, sino que demostramos una mediación parcial en la ruta del análisis. Como ésta es una sola muestra de tamaño algo limitado, y por la necesidad de combinar las diferentes sub muestras dentro de un mismo grupo, las conclusiones deben ser reservadas.
La liga previamente encontrada entre la AAI y la sensibilidad de la cuidadora fue replicada solo en parte. El análisis estadístico en la muestra urbana no produjo un resultado significativo. La categoría del apego adulto (seguro-inseguro) no discriminaron las calificaciones de sensibilidad-cooperación de la cuidadora, pero demostró la tendencia que se esperaba. (esto es, clasificaciones más altas para cuidadoras seguras que para las inseguras). Las características de la muestra urbana pudieron haber elevado los puntajes del grupo en general. Por otra parte, el análisis de la muestra rural, una muestra empobrecida, aborigen, confirmó el efecto de la categoría del apego adulto (seguro/inseguro) sobre la sensibilidad y cooperación de la cuidadora mostrada en las observaciones en casa.
El estudio contribuye al debate general sobre la relevancia intercultural de la teoría y la investigación del apego (Neckoway, Brownlee, & Castellan, 2007; Rothbaum y colaboradores, 2000; van Ijzendoorn & Sagi-Schwartz, 2008). Los datos empíricos del estudio confirman que los más importantes aspectos de la Teoría de Bowlby (1969/1980) son pertinentes no sólo para las muestras Caucásicas de clase media, sino para los empobrecidos, rurales, aborígenes grupos americanos que viven en México. En particular, confirma que la seguridad deriva de un maternaje sensible y responsivo. Esto ha sido apoyado en cada contexto en que ha sido estudiado.
Las limitaciones del estudio y la investigación existente en general deriva del todavía limitado muestreo de los grupos estudiados. Existen de 56 a 62 distintos grupos étnicos solo en México (Censo Nacional de Población XII, 2000), así como un número extenso de distintas culturas y sub culturas a lo largo de Latino América. El tamaño de la muestra del grupo rural fue pequeño. Dado este limitado tamaño de muestra, el estudio también era necesariamente restringido a las variables estudiadas.
Aún así, nuestro objetivo principal era ilustrar que dicho trabajo puede hacerse en entornos desafiantes y comenzar con lo que esperamos será una extensiva investigación del apego en Latino América.
El estudio de la calidad del cuidado y el carácter social
Nuestro propósito es avanzar hacia la sistematización de la evaluación clínica de los rasgos del carácter social en el Cuestionario Interpretativo del carácter social y su relación con la calidad del cuidado materno en las muestras urbano/rurales mexicanas.
El Cuestionario Interpretativo Social (SIQ) es un instrumento desarrollado por Fromm (Fromm & Maccoby, 1996) para evaluar los rasgos de carácter compartidos en un grupo basados en las condiciones materiales comunes de la existencia diaria.
La propuesta de investigación “se basa en la premisa de que la energía del individuo no sólo está estructurada en términos del concepto dinámico del carácter de Freud, sino que hay una estructura de carácter común a la mayoría de los miembros de los grupos o clases dentro de una sociedad dada” (Fromm & Maccoby, 1973, p. 34) Fromm denomina esta estructura de carácter común (que puede no ser consciente para los entrevistados) “carácter social”, El método que propuso Fromm
Intenta llegar al conocimiento de las tendencias dinámicas del carácter del entrevistado más relevantes de sus actitudes sociales y políticas. El principal esfuerzo no es tomar una muestra de preguntas relevantes hacia una fructífera elaboración estadística, sino interpretar las respuestas en relación al significado no intencional e inconsciente. (Gojman &Millán, 2000,2003, 2008; Gojman y colaboradores 2012, 2013, 2014)
Las respuestas de carácter social de las madres al Cuestionario Interpretativo SIQ, fueron ordenadas en rural y urbano. Basándonos en las respuestas, pudimos detectar diez aspectos que consideramos pertinentes para determinar la situación socioeconómica de la madre entrevistada: tipo de vivienda, medio de transporte, ocupación del marido, ocupación de la mujer, escolaridad, servicios de salud, así como el uso del tiempo libre, recursos para servicios, la ocupación de los padres, y tipo de juguetes. Una serie de elementos indicativos fueron seleccionados para cada aspecto y fue asignada una escala económica. Basados en esta información, clasificamos a las encuestadas dentro de cinco clases socioeconómicas: medio-alta/alta, media-media, media-baja, pobre y muy pobre.
Examinamos: las orientaciones de carácter social dominantes de las madres en los diferentes grupos, evaluados a largo de sus respuestas al Cuestionario Interpretativo SIQ. Clasificamos las orientaciones centrales usando el punto de vista clínico-social propuesto por Fromm (Fromm, 1947; ver también Maccoby, 1995); las respuestas de las madres fueron registradas por escrito y transcritas por los entrevistadores. Las entrevistas transcritas fueron luego calificadas en las seis escalas desarrolladas específicamente por el SEMSOAC (Gojman y colab. 2008) para apreciar las actitudes inconscientes de las madres hacia su vida y hacia sus hijos: (a) sensibilidad hacia las necesidades emocionales, (b) amorosa, (c) alegría de vivir, (d) atención instrumental a las necesidades de sobrevivencia diaria de sus hijos, (e) desesperanza pasiva, (f) desesperanza violenta. Observamos si la tendencia básica en las respuestas de cada participante era productiva o improductiva y comparamos los dos grupos. Dentro de cada grupo, comparamos las respuestas de los cinco niveles socio-económicos.
Las primeras tres escalas- sensibilidad hacia las necesidades emocionales, amorosa, y alegría de vivir- apunta a lo que pensamos puede favorecer, a largo plazo, un desarrollo emocional humanamente significativo en los niños, y por lo tanto que permita sobreponerse o contender con la adversidad. Desde nuestro punto de vista, la adversidad no es una experiencia que rara vez se enfrenta en la existencia humana, sino más bien la regla en el desarrollo humano.
La cuarta escala, atención instrumental a las necesidades de sobrevivencia diaria de los hijos, se refiere a la capacidad de la madre para proveer lo esencial, mínimo, básico y necesario para el desarrollo, ofreciendo a sus hijos un estilo de vida organizado.
En nuestra opinión, las dos últimas escalas, desesperanza pasiva y desesperanza violenta, indican las orientaciones de carácter que dificultan probablemente el desarrollo emocional el niño, y apuntan hacia rasgos de carácter de las madres que sugieren pérdida afectiva o trauma. Estas no tienden a facilitar la capacidad para sobreponerse a la adversidad, ni siquiera a través de la resignación expresada como desesperanza pasiva, ni violenta, venganza, y desesperanza expresada como desesperanza activa o violenta.
Los elementos expresados en las respuestas que parecen relacionarse con los rasgos como están definidos en cada escala, a veces de manera sutil y significativa, son identificados, marcados y enlistados juntos para llegar a un punto o grado de la escala (1-5) indicando la extensión hasta la cual cada característica está presente en el tratamiento inferido que la entrevistadora da a sus hijos. Cada escala es evaluada globalmente sobre la base de lo que aparece a lo largo del cuestionario, y sobre lo que puede ser detectado en las respuestas cuando son vistas como un todo.
Las escalas se enfocan en la madre en relación a las necesidades de sus hijos. Revisamos el cuestionario completo identificando y marcando pasajes que fundamentan cada rasgo.
Las puntuaciones de las madres en las seis escalas sobre las actitudes inconscientes hacia sus vidas y sus hijos eran entonces comparadas con la evaluación clínica de la tendencia básica a ser productiva o improductiva. La tendencia a ser productiva o improductiva fue comparada con la evaluación del apego sobre las relaciones intergeneracionales en el estudio de apego adulto, la AAI ((Main, Goldwyn, & Hesse, 1998; Gojman, 2004/2005); las observaciones madre-bebé en casa (Ainsworth, Bell & Stayton, 1974), y la conducta de apego del bebé hacia la madre en el procedimiento de laboratorio de la Situación Extraña (SSP) (Ainsworth y colaboradores, 1978).
Las entrevistas fueron de nuevo examinadas como un todo, y discutidas en sesiones de grupo clínicamente orientado, para ser clasificados como carácter receptivo, acumulativo, autoritario-explotador, o auto desarrollista y dentro de cada uno de estos, si eran básicamente productivo o improductivo, de acuerdo a la vivacidad o falta de vida de sus expresiones.
Una vez que evaluamos la orientación de carácter dominante de cada una de las madres, las agrupamos de acuerdo a la tendencia básica hacia su productividad o improductividad, de la siguiente manera.
Agrupamos a las madres productivas, incluyendo las receptivas-productivas. Acumulativas-productivas. Auto desarrollistas/auto afirmativas, debido a que todas ellas demostraron que pudieron ser capaces de realizar sus potencialidades. Cuentan con una vida interna que favorece la vida, el amor, y el trabajo, no una vida que es meramente reactiva a los eventos externos o a las autoridades (Fromm, 1947). Ellas cuentan con una vida emocional, que las anima a usar sus fortalezas para lidiar con y afectar sus vidas. La actividad espontánea es entendida como actividad significativa por la propia iniciativa. En este grupo, observamos una cierta libertad, una vida con significado, no dominada por el miedo o la dependencia hacia figuras de autoridad pero que “generan con sus propios poderes en la realidad, y no meramente reproducen la realidad” (Funk, 1983). En sus sueños, la adversidad no está ausente, y la soñante puede sentirse impotente, sin embargo, demuestra una fuerza o actividad interna que le permite responder, hacer algo, correr, gritar, defenderse, y frecuentemente hallar una solución.
Agrupamos a las madres con orientación improductiva incluyendo el carácter receptivo- improductivo, acumulativo-improductivo, y autoritario-explotador debido a que comparten la tendencia a no darse cuenta de sus potencialidades, careciendo de una fuerza activadora o energizante. En este grupo, la tendencia pasiva prevalece. Estas mujeres son incapaces de enfrentar o cambiar una situación dada o de influenciar los eventos. Tienen una sensación de vacío y de falta de energía vital y de ser disminuidas o vencidas por las condiciones de vida, por fuerzas externas. Expresan lo que hacen en términos de auto borramiento, y ausencia de vida emocional, al actuar como autómatas o robots. Esta orientación de carácter en general da prioridad a las condiciones materiales, las apariencias, los objetos, el dinero y el poder sobre las relaciones y las personas.
Como se mencionó antes, comparamos las calificaciones del carácter social con las del apego obtenidas en la relación Intergeneracional en el estudio de apego adulto, para los dos grupos, pero añadiendo cuatro diadas urbanas de madres adolescentes que viven y trabajan en la calle que habíamos estudiado (ver Gojman, & Millán, 2004, 2005)
Encontramos que la orientación receptiva fue predominante en ambos grupos productivo e improductivo; en el grupo urbano, la orientación receptivo-productiva prevaleció, y en el grupo rural, la orientación receptivo-improductivo fue la más común.
En el grupo urbano (N=39), la orientación receptiva fue la más prevaleciente. La variante más frecuente fue la receptivo-productiva, seguida por la receptivo-improductiva. Las siguientes orientaciones más prevalecientes fueron autoritaria-explotadora-narcisista, acumulativa-productiva, acumulativa-improductiva, y auto desarrollista. Encontramos que 20 en el grupo urbano fueron improductivas y 19 productivas.
Por nivel socioeconómico, encontramos que las dos madres pobres fueron improductivas, las dos medio-bajo fueron productivas, las del nivel medio-medio fueron más productivas que improductivas (8-5), y las del nivel medio-alto fueron más improductivas que productivas (13-9). La distribución no consiguió el nivel de significancia estadística.
En el grupo rural (N=31), la orientación receptiva fue también la más prevaleciente: La variante más frecuente fue la receptivo-improductiva, seguida por la receptivo-productiva, acumulativa-productiva, acumulativa-improductiva, autoritaria-explotadora y auto desarrollista.
Encontramos 18 mujeres improductivas y 13 productivas en el grupo rural. Hubo diferencias en la orientación de carácter entre las madres más pobres, y las pobres y las medio-bajo. Las más pobres fueron improductivas; entre las de clase medio -bajo, los cinco casos resultaron productivas. Las madres en el nivel más pobre frecuentemente vivían en condiciones de violencia y alcoholismo familiar o intergeneracional.
Pudimos relacionar las escalas de actitudes de las madres hacia su vida y sus hijos con sus tendencias a ser productivas o improductivas.
Las pruebas estadísticas explorando la relación entre las escalas para descubrir las actitudes de las madres hacia su vida y hacia sus hijos y la tendencia básica de su orientación de carácter-productiva o improductiva- en las muestras rural y urbana (N=70) fueron significativas. En todos los casos, las frecuencias observadas resultaron como se esperaba, a un nivel significativo más alto que la casualidad. Las madres productivas presentan altos puntajes en las escalas de sensibilidad, amorosa, alegría de vivir y atención instrumental a las necesidades de sobrevivencia diaria de sus hijos; y niveles bajos en desesperanza pasiva y violenta.
Esto indica que los puntajes de las escalas y de la orientación de carácter siguieron las mismas líneas básicas. Fueron evaluadas independientemente. En este sentido, podemos considerarlas confiables.
Consideramos la relación ente las tendencias productivas-improductivas de las madres y la calidad de los cuidados maternos.
Encontramos que las madres productivas tienen más a menudo bebés con un patrón de apego seguro. Esto es evidente en la evaluación independiente de la SSP de Ainsworth de las madres y sus bebés, que fue estadísticamente significativa considerando los dos grupos juntos, rural y urbano. La coincidencia observada (bebés seguros con madres productivas y bebés inseguros con madres improductivas) fue del 66 por ciento, más alto que 50 por ciento de lo esperado por casualidad.
También encontramos que las madres productivas tienden a ser más sensibles en su trato al bebé como en la evaluación de la escala de sensibilidad de Ainsworth (Ainsworth, Bell & Stayton, 1974) y como en las observaciones de los videos en casa considerando los dos grupos juntos, rural y urbano. La coincidencia observada (madres muy sensibles que también son productivas, y madres insensibles que también son improductivas) fue del 67 por ciento, más alto que 45 por ciento de lo esperado por casualidad.
Comparando los resultados de las madres productivas e improductivas, encontramos que las madres productivas más frecuentemente presentan transcripciones Autónomas-Seguras en la AAI que las madres improductivas, que tienden a presentar transcripciones No Autónomas o Inseguras, considerando los dos grupos juntos, rural y urbano.
La coincidencia observada (madres Autónomas-Seguras en la AAI que también son productivas, y madres No Autónomas o Inseguras, que también son improductivas) fue del 64 por ciento, más alto que 46 por ciento de lo esperado por casualidad.
Este estudio puede ser considerado un intento para facilitar la valoración del estado emocional de las madres que tiene un impacto en la calidad de los cuidados maternos que ofrecen a los infantes.
La evaluación de la escala de 5 puntos nos ayudó a estar conscientes de cuándo y dónde las varias actitudes se manifestaban a lo largo de los cuestionarios. Los puntajes de las escalas aparecieron significativos con relación a la tendencia básica del carácter mostrado por las madres en el grupo combinado y esta tendencia de productividad-improductividad con los instrumentos de apego.
La orientación de carácter receptiva fue más prevalente entre ambos grupos y parece que está relacionado a las actividades diarias, dedicadas básicamente al cuidado de la familia y de la casa.
Los resultados demostraron que las condiciones materiales de existencia diaria están cercanamente relacionadas con los rasgos de carácter compartidos, especialmente la tendencia básica hacia productividad-improductividad en las madres. Las madres más pobres, en el grupo rural, resultaron casi exclusivamente improductivas incluso comparadas con las madres pobres, de las cuales la vasta mayoría resultaron productivas. El contraste fue incluso mayor cuando comparamos a las más pobres con otros niveles socioeconómicos estudiados del grupo rural. Se requiere un análisis mayor para comprender qué permitió el desarrollo de los casos excepcionalmente productivos encontrados en este estudio.
Las madres de clase media alta y alta en el grupo urbano fueron más prevalentemente calificadas como improductivas que las de los grupos de ingresos medio-bajo y medio-medio, sin embargo, los resultados no alcanzaron significancia estadística. Ser capaz de contar con recursos económicos más allá de aquellos requeridos para satisfacer las necesidades de la vida de todos los días, no necesariamente lleva a una mejor calidad de vida o mejores cuidados maternos. Esto se reconoce pocas veces de manera consciente.
Lo que encontramos significativo es que las tendencias hacia la productividad e improductividad estén relacionadas con los patrones de apego del bebé, la sensibilidad de las madres en su trato a sus bebés y las entrevistas de Apego Adulto.
Estos grupos resultaron pequeños y es necesario más investigación con muestras diferentes y amplias. Sin embargo, encontramos que comprendiendo las condiciones de vida diaria en las diversas culturas nos ayuda a entender el efecto de estas condiciones sobre las madres. A su vez, esto arroja luz sobre cómo las madres llevan a cabo su rol central en el desarrollo emocional de los niños (ver también condiciones extremas en Gojman & Millán, 2008)
Nuestro hallazgo nos habla del sufrimiento de las familias pobres excluidas, y la tendencia no-productiva de las madres de clase alta y media-alta.
Las madres pueden conscientemente intentar favorecer el desarrollo de sus hijos, pero en la práctica, ellas no consiguen esta intención. Pueden a menudo repetir involuntariamente el tipo de cuidados que recibieron en su infancia. El tipo de cuidados puede ser también afectado por las condiciones sociales de un sistema que puede doblegarlas hacia un consumo impulsivo, que las desvía y enajena. Creemos que esto solo puede ser contra restado hasta cierto punto por una actitud excepcional y genuina que favorezca la vida, la alegría y la esperanza.
Conclusiones Finales
Hemos confirmado y replicado los hallazgos centrales en el campo del apego tal como sistema establecido por van IJzendoorm & Saggi-Schwartz (2008) en nuestros estudios de apego- esto es, que todos los infantes, si se les da la oportunidad se apegan a uno o más cuidadores, excepto en los casos más extremos de impedimentos neurofisiológicos, la “hipótesis de universalidad”. También confirmamos la “hipótesis de Normatividad”, la cual una mayoría de infantes están seguramente apegados, aunque un considerable número de infantes están inseguramente apegados y la “hipótesis de sensibilidad”, la cual hasta cierto punto la seguridad en el apego depende de la manera en que los cuidadores se ocupen de ellos, particularmente en su sensibilidad y la prontitud de su respuesta a las señales de apego del bebé. Otros aspectos pueden ser relevantes también.
Quisiéramos ser capaces de explorar, en nuestro estudio de seguimiento, si la seguridad del apego en la infancia de hecho conduce a diferencias en la competencia de los niños para regular sus emociones negativas y para establecer relaciones satisfactorias con pares y maestros, lo que van IJzendoorm & Saggi-Schwartz (2008) llama la “hipótesis de competencia”. En esa línea, quisiéramos incluso explorar si los niños seguramente apegados pueden o no estar menos a merced de convertirse en adictos a la tecnología. A juzgar por las entrevistas de los niños, consideramos esto como un aspecto trascendental para aquellos quienes pueden pagar estar expuestos a la tecnología, ya sea a través de la internet o de los dispositivos más accesibles en los lugares más pobres y que están teniendo mayor influencia en los niños, ya que esto es frecuentemente usado como un recurso sustituto de relaciones estrechas y cálidas.
Como demostramos en las viñetas, estamos comenzando a notar que el razonamiento moral alto puede o no estar asociado con un desarrollo emocional apropiado: los retos emocionales que han estado enfrentando a lo largo de su desarrollo-comenzando con un apego inseguro o hasta desorganizado en la infancia- puede, como hemos constatado, no afectarles cognitivamente de manera negativa, pero está de hecho presente en su desarrollo emocional. Nos gustaría explorar casos similares en el futuro.
Hemos observado que niños inseguros provenientes de familias de ingreso medio-alto cuyas madres profesionistas, a pesar de los recursos disponibles, confrontan la soledad de no trabajar fuera de casa, aisladas en la familia nuclear, tristes por no poder ganarse la vida ni revelar sus potencialidades fuera de casa. Otros niños provenientes de familias de campesinos muy pobres, sometidos a tensiones extremas de supervivencia económica, ilustran el sufrimiento y la (depresiva) desesperanza de sus madres.
Ambas condiciones (opuestas) parecen afectar de manera significativa las experiencias primarias de los infantes con sus madres como cuidadoras principales.
Hemos visto que, las redes de apoyo pueden aliviar en cierta medida las limitaciones formales que enfrentan las mujeres en ambos grupos. Tomaremos en cuenta para explorar más, qué tanto las jóvenes parejas campesinas nahua, que viven en familias extensas consideradas pobres, pero no muy pobres, cuentan con el apoyo de sus familiares, y con la presencia estimulante de otros niños, así como de parientes y redes informales que les proveen de recursos informales (fiestas, tradiciones, y medicina tradicional) para sustituir las limitaciones económicas formales.
Desde el reto que enfrentamos para integrar la investigación de apego con una perspectiva socioeconómica, aprendimos que considerar en un sentido abstracto los recursos económicos puede ser engañoso, por lo que deben ser examinados dentro de la cultura específica y las costumbres diarias.
Al aproximarnos a dichas experiencias tan diferentes en dichas muestras contrastantes, es crucial utilizar flexiblemente diversos y complementarios procedimientos para obtener resultados confiables y significativos.