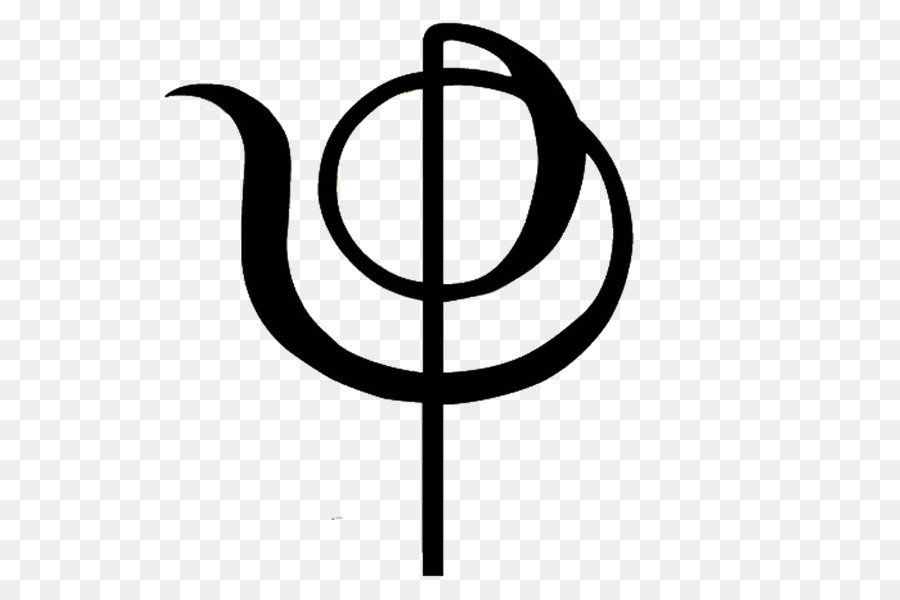EL GRAN CALAVERA
Gracias a su virtuosismo Buñuel contribuye con el cine-arte al proyectar atributos humanos sutiles o profundos. Reconocido como el hijo menor del surrealismo, movimiento artístico surgido en Francia a finales de la Primera Guerra Mundial y que constituyó una corriente vanguardista promovida desde sus inicios por André Bretón, quien lo sustentaba en la premisa: “resolver las condiciones en principio contradictorias del sueño y la realidad en una realidad absoluta, una superrealidad”. Influido por el psicoanálisis de Freud y las doctrinas revolucionarias de la época el surrealismo supo dar cauce a imprecisos impulsos renovadores, latentes, de intelectuales postreros de esa primera postguerra. El surrealismo como ideal creativo se propuso lo maravilloso de reunir dos objetos incongruentes en un contexto ajeno a ambos, lo insólito. El propósito de los surrealistas no era nunca “hacer arte” sino explorar sus interminables posibilidades. En palabras de Bretón, “un automatismo puramente psíquico, dictado por el espíritu sin intervención de la razón valoración estéticas o moral alguna”.
El Gran Calavera fue la tercera película de Buñuel en México y nos transmite una progresión variada de estados emocionales que nos llevan, en las condiciones humanas, de lo fútil a lo profundo y que de otra manera se mostrarían como opuestos irreconciliables. Él logra secuencias interminables de ironía, sarcasmo, irreverencia, sentido del humor y muestra un contenido de crítica social que suscita, en el espectador, su propio sentimiento de ubicuidad. No importa el protagonista con quién nos identifiquemos ya que en un siguiente instante nos estaremos encontrando dentro de otro personaje. Esa es una virtud de Buñuel en la película; el rico y el pobre como el agua y el aceite, se mezclan para escenificar la sentencia aquella que nos dice… “humano soy y nada de lo humano me es ajeno”.
El dolor que acarrea a Ramiro, el personaje rico de la película, que lo lleva a su autodestrucción es, a primera vista, la pérdida de su esposa, nos comunica su desgracia de la misma manera que lo hace el más pobre. En la desdicha no hay diferencia de clases todos parecen unidos a un mismo cuerpo doliente. Así la “riqueza” y la “pobreza” muestran su retrato social durante la cual el conflicto de clases se hace patente y tragicómicamente real.
El dolor de Ramiro en su viudez se va anestesiando bajo el alcoholismo, agravando y entorpeciendo a su entorno familiar como un reflejo transparente de una realidad social. Siendo un rico y al parecer hábil especulador, empresario que con cualquier parecido a la realidad actual sí es muestra representativa, en la película ejemplifica a un hombre alcohólico en decadencia, con el agravante de que si es rico alcoholizado además es explotado por sus familiares cercanos. Todo lo cual, de acuerdo al clima en que se respira y en tales circunstancias, incitan, reproducen, una representación de hipocresía, de conveniencia, de egoísmo, lo que simboliza, a nuestro parecer, un papel determinante dentro del contexto enajenante, termino que encarna un vivir de manera lindante, ajeno a la propia existencia, la propia vida, dormida la consciencia que reclame; lo que se considera un prototipo especifico de la especie. Vida desbordada, irrumpida, por la multiplicidad representativa de la cosificación; múltiples objetos materiales, ropas, coches, medicinas, bodas por beneficio. Retrato que hace Buñuel de gente rica, quienes, viviendo en opulencia, en zonas exclusivas, resultan, ejemplifican en sí ilustración de papel; a pesar de su cepa, economía lograda por el usual camino de la acumulación del producto del esfuerzo laboral de los otros. Lo que resulta grotesco en la película al mostrar cómo estrictamente el dinero se convierte en el eje para mostrar como el trabajador, el empleado, muestran su sometimiento y más que como Persona se coloca a la ordenanza del rico.
De esta manera, nos muestra Buñuel el linaje de una familia que desata la lucha entre ellos y con presencia indolente y egoístamente desea la real “autodestrucción” del benefactor. Aprovechándose de su cercanía hacen gala de artificios, de buen humor y generosidad. Ramiro sin más, intoxicado, propicia sin dar el brazo a torcer su camino para alcanzar a su mujer en la tumba, pues con excepción de su hija, próxima a casarse, sabe, conoce, que sus relaciones afectivas son hipócritas. Se dicen que los borrachos y los niños siempre dicen la verdad y en ésta crisis familiar, con boda arreglada y precipitada para la hija querida, Virginia, Ramiro hace gala rememorando una hegemonía de sociedad patriarcal de su tiempo, escena que romper con el escándalo social al romper las apariencias y terminar por dirigir su violencia interna hacia sí mismo, desarrolla un ataque cerebral agudo que lo deja inconsciente, condición suficiente para que se aprovechada su hermano e intente curarlo a través de una arriesgada y poco ortodoxa farsa.
Dentro de los sistemas familiares es posible observar a familias en las que sus miembros permanecen indiferenciados, paralizados en su crecimiento y desarrollo, lejanos de una autonomía y por lo tanto permanecen, por necesidad, amalgamados, sin individualidad; la familia se muestra como un clan que gira y se identifica con valores ideológicos, racionalizando, proyectando el ideal de que como mi familia no hay otra mas unida que la que pertenecen ellos. Esta identificación de unión como un valor se va transmitiendo de generación en generación de manera imperante. Alguna distorsión a esta necesidad se le llama amor a la familia, pero Buñuel no deja cabos sueltos en eso de disecar la naturaleza humana y en ésta familia en particular, donde existe un miembro, que aunque aparezca estar motivado por intereses científicos, Gregorio, el medico, hermano de Ramiro, quien se ostenta como especialista en desórdenes mentales e intenta un tratamiento radical con su propio hermano, a manera de experimentación, cuya conducta y congruencia nos llevan a especular, por ejemplo, ¿ si realmente su necesidad de intervenir en su familia de esa manera era muestra de un acto amoroso?: o ¿Cuál fue la diferencia en la crianza de los tres hermanos varones, Ramiro, empresario con penetrante intuición para los negocios y débil de carácter, Ladislao, quien desarrolla un quietismo que le permite explotar su habilidad y Gregorio, Dr. que se ha dedicado a la comprensión y el tratamiento del sufrimiento humano?
El despertar de la consciencia de Ramiro en medio de la confusión, de la culpa y el dolor gracias a la estrategia urdida por sus hermanos es lo que se conoce como “tocar fondo”. Sin mujer, sin dinero y sin anestesia Ramiro llega a lo más profundo de su pena y toma su propia decisión, prefiere por la muerte en lugar de la vida, que como un pobre y arruinado defraudado y perseguido hubiera tenido que seguir.
NADIE ME QUIERE
Juan José Bustamante Rojano
Frente a la cámara Fanny Fink se describe a sí misma de la manera más honesta que puede. La congruencia de sus palabras con el lenguaje no verbal, así como su manera de vestir no dejan lugar a duda sobre su sufrimiento. Trae cargando lo mortecino y lo muestra a través de los objetos que la representan e interiormente a sus equivalentes emocionales, la tristeza, la desesperanza, la vergüenza, la baja autoestima, la sensación de abandono, el resentimiento y la convicción de que a ella nadie la quiere. En contraste, muestra elementos vitales como la autosuficiencia, la reflexión, la búsqueda de sentido, la capacidad creativa, cierta disciplina y un deseo de cambiar. Hasta ese momento, a sus 30 años la búsqueda es desesperada e infructuosa pues insiste en encontrar sentido fuera de ella misma sometiéndose a fórmulas estratégicas y a sistemas de creencias que considera les funcionan a otros. En la escena de la iglesia pidiendo lo que considera un derecho como el hallar una pareja, nos muestra el nivel de expresión de sus necesidades, fundamentalmente materiales, reflejando no solo sus necesidades individuales, sino también los de la sociedad alemana durante la guerra fría y después de la caída del Muro de Berlín.
La petición se la hace a un esqueleto que representa a Cristo bañado en oro y piedras. La persistencia de los elementos mortecinos como elemento de fondo, incluyendo el taller sobre como aprender a morir describen las ideas que la directora transmite sobre la Alemania reunificada después del holocausto y de la guerra. Millones de muertos como consecuencia de una idolatría autoritaria, compartida, la persiguen y la alcanzan. La película pretende reparar, perdonar y transformar la imagen de Alemania a través de este personaje femenino en relación con los otros.
Es emblemático el edificio frío, de concreto, en el que viven hacinados personajes de distintos países, distintas culturas, tal y como una torre de Babel en la que estando tan cerca unos de otros su convivencia y comunicación es nula. La transculturización como un fenómeno en el que todos tienen que vivir encerrados, con miedo del otro y viviendo en los pequeños espacios que la modernidad les determina. Ésta Alemania personificada por Fanny es habitada por migrantes en su mayoría, y surge nuevamente la tentación racista y segregativa pero ahora en aras del progreso material y de esas condiciones económicas que exige la modernidad personificadas por Lothard, el casero, hombre blanco, práctico, oportunista, seductor y dispuesto a pasar por sobre quién sea con tal de mantener su estatus.
Todo un ejemplo o la reminiscencia de la idolatría autoritaria, pero “modernizada”. Se sobrevalora la importancia de la máquina como un símbolo de superioridad y se siente el desprecio por todos aquellos personajes que son parte de la realidad y aunque regalen rosas e intenten mostrarse amables, lo que le importa es quedar bien con su jefe (la empresa) y el único sitio donde se siente protegido es dentro de la máquina. Este hombre moderno es un hombre atemorizado de la humano, del otro, dependiente e incapaz de estar solo y también perseguido por sus propios fantasmas.
Es preciso pasar al personaje movilizador de la historia, la elección por parte de Dorrié del antihéroe, el otro, el extranjero, el emigrante, negro, extraño, diferente, y poseedor de un saber que asusta; el personaje que sustenta una fuerza, una energía que emana del cuerpo mismo como un ser mítico animal, hombre, el mismo dios. Rompe las reglas; su vitalidad parece surgir de su origen, de lo original, el sonido de los tambores son como reverberar los latidos cardíacos que se perciben desde su centro, desde su madre misma, y los hace llegar a los oídos, a los ojos de todos los que forman la realidad social. El personaje menciona en una ocasión a su madre como originaria de Berlín y se hace llamar Orfeo, legendario rey de un territorio cercano Pieira, Tracia, Monte Olimpo. Él es el poeta, el músico y cantor más extraordinario de la mitología griega. Su canto, al son de la cítara ó la lira, ejerce un influjo maravilloso; endulza a los hombres, amansa a las fieras, hace incluso doblarse a los árboles. El episodio más célebre de su leyenda es su descenso al Hades en la búsqueda de su esposa Eurídice. La leyenda más popular dice que fue muerto por las mujeres tracias, humilladas por la fidelidad que guardaba a su esposa.
El encuentro de Fanny y Orfeo en el elevador desvencijado del edificio dónde viven y tras la descompostura de la máquina que asusta a Fanny, así como la cercanía del extraño y su impotencia de repararlo, promueve el valor que tiene el asombro tras observar la manera con que Orfeo resuelve, como mago, tanto el problema mecánico como el monto de su miedo a través de sus recursos, conocimiento arraigado en sus raíces culturales. Se presenta entonces como el adivino. Es entonces el inicio de un vínculo que sorprende, es un proceso que parte de dos necesidades, una emocional de Fanny y la otra económica de Orfeo. Aparece el dinero como una forma de relación que va transformándose llegando a compartir experiencias de profunda intimidad que dejan al descubierto el sufrimiento de Orfeo por la gravedad de su enfermedad y la proximidad de la muerte. Este vínculo moviliza lo específicamente humano, el espectro emocional se pone en juego, el interés genuino, la ternura, la solidaridad y el amor permean las paredes del derruido y olvidado edificio de la historia, así como las vidas de sus moradores.
Hay un despertar, como la semilla de la fraternidad a pesar del entorno globalizado y vacío consecuencia de la presión del sistema para sacarlos de lo único que tienen utilizando al nuevo administrador coludido con su ideología de progreso económico. La visión de una sociedad en la que el culto por lo mortecino es una manera de vivir y adaptarse es humorísticamente lograda por la directora, por ejemplo, en las relaciones interpersonales en las que los vínculos afectivos están excluidos dando lugar por ejemplo a la sexualidad como objeto de consumo y la amistad como una relación de explotación.
Volviendo a los personajes centrales, no deja uno de preguntarse sobre la influencia de la historia personal en el origen de la desesperanza de Fanny. Hasta donde sabemos no conoció a su padre y de su madre podemos observar a una mujer insatisfecha, enojada, centrada exclusivamente en ella misma; aún y cuando parece estar interesada en su hija pues parece agobiada por su soledad, le reprocha sus actitudes hacia la vida; solamente la observa desde su perspectiva, incapaz de escucharla, es un reducto de la misma sociedad de su época, utilitaria, incapaz de aceptar la crítica. Así Fanny, no puede más que encontrarse ante una paradoja, nadie la quiere, pues es lo que ha sentido a través de su vida en la relación con su madre y por otro lado la alternativa de pretender “ser querida” a través de una solución cosificada. La relación con un otro que no beba, no fume, tenga un trabajo estable, un auto y por supuesto su propia casa. Visión de la época propuesta como solución de la existencia.
La relación con Orfeo se plantea como una alternativa de esa paradoja, siendo la muerte de Orfeo un evento inexorable a corto plazo, la mirada y la experiencia emocional entre ambos logra desdecir el título del filme. Orfeo tampoco se sentía querido por nadie, pero su identidad fincada en sus raíces culturales lo sostenía. Su concepción de vida y muerte cobró sentido, dio el significado compartido. En algún lugar del universo, de donde provenía, lo esperaban sus hermanos. Su muerte, desaparición misteriosa, se tornó en un acontecimiento unificador. Fanny pudo encumbrar sus tendencias negrófilas y ocupándose solidariamente del bien morir de Orfeo, quién contribuyó en su transformación a través de la experiencia intersubjetiva. Paradójicamente la muerte es para Fanny la verdadera experiencia vital, la experiencia de haber sido mirada de manera diferente, extraña y genuina. Solo así, aprendió a reconocerse en los demás y a gozar de su presencia en el mundo.
La música sutilmente escogida, con temas de autores e intérpretes mujeres de varios lugares del mundo, acompasan armónicamente los elementos centrales de la película tal y como son la condición amorosa, la convicción del enamoramiento, el amor por la vida y el perdón.