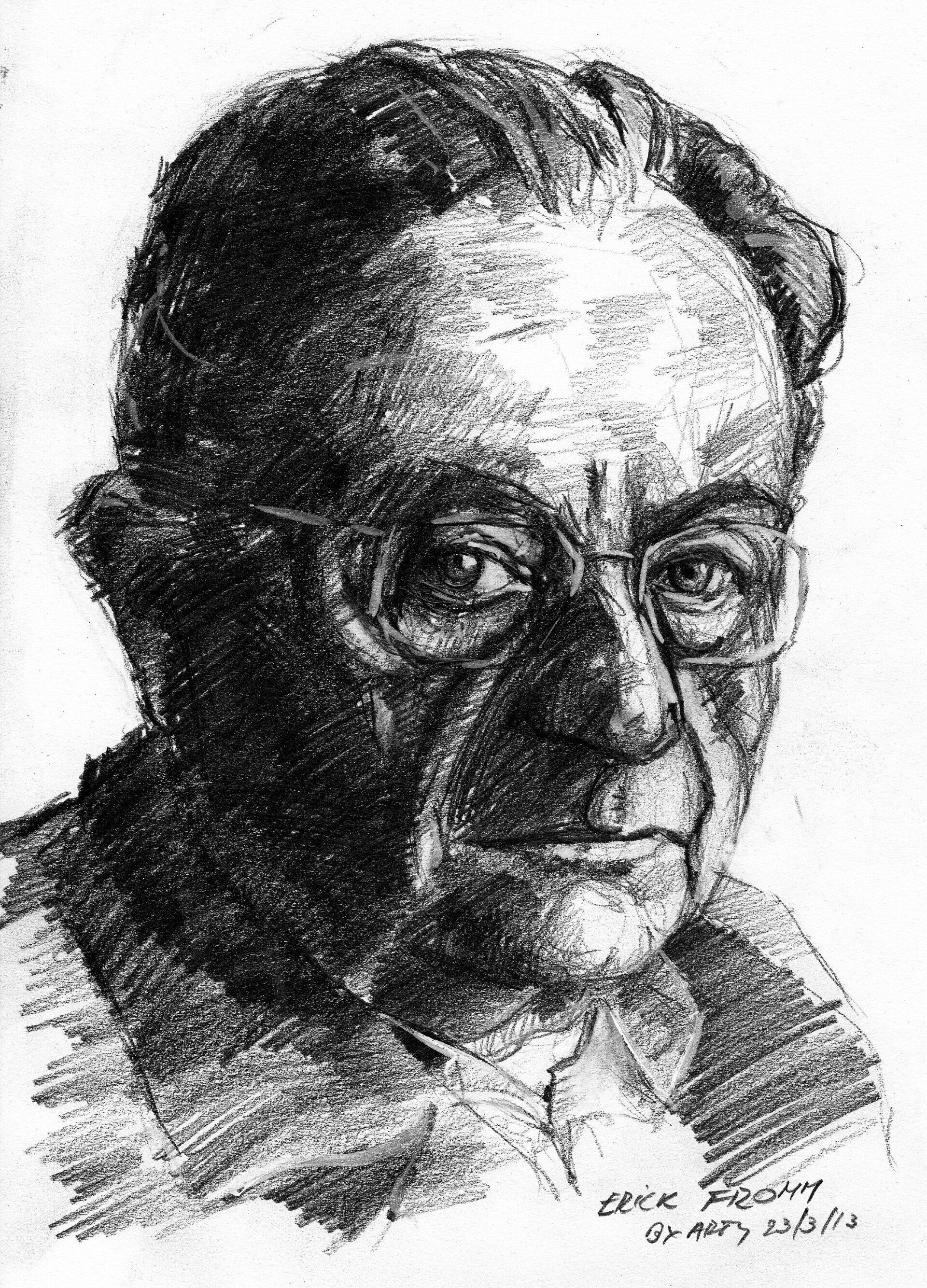por Rómulo Aguillaume
•
16 de junio de 2012
Resumen. El difícil lugar que el psicoanalista ocupa en el campo de la salud mental no impide que se pueda reflexionar sobre dicho papel y la posible eficacia del mismo. La división entre un tratamiento basado en la singularidad del sujeto y otro, en que la demanda social requiere otros procedimientos, no impide la búsqueda de un diálogo en que ambas posiciones se puedan encontrar. La psiquiatría, desde la Psicofarmacología y la Neurociencia, realiza sus programas de salud mental en aras de una eficacia frente a una práctica psicoanalítica que hace del sentido un aporte cuestionador de dicha eficacia. Introducción. Esta ponencia o conjunto de ponencias podrían constituir una respuesta o una reflexión a la ponencia del día anterior donde la neurociencia nos devolvía a un lenguaje donde el sentido psicoanalítico encontraba una justificación en la causalidad científica, fundamento de la supuesta eficacia que la salud mental persigue. La necesidad de ampliar el tratamiento psicoanalítico a grandes masas de población y no solo a sujetos muy seleccionados no es una tentación actual, pues ya el propio Freud lo preconizó, en 1918, aunque nunca se logró de forma definitiva. Igualmente, el campo de la salud mental estuvo siempre abierto a la inclusión de técnicas y modelos teóricos que facilitaran su empeño. El problema, que muy pronto se hizo evidente, fue que al psicoanálisis le era difícil integrarse en el campo de la salud mental y a ésta le era imposible aceptar las premisas que el tratamiento psicoanalítico requería. Así pues, imposibilidad por ambas partes. Para el psicoanálisis, entrar en el espacio de la salud mental era entrar en un espacio donde el sujeto enfermo, en su singularidad, era sustituido irremediablemente por la cosificación de la enfermedad mental. Sin embargo, el diálogo entre psicoanálisis y salud mental fue y continúa siendo inevitable. Entre nosotros, quiero decir en castellano, y en 1985, en una mesa redonda sobre salud mental y psicoanálisis,(1) en que participaron Willy Baranger y Mauricio Abadi, entre otros, se pudieron apuntar muchos de los problemas y posibilidades que el tema deparaba. El primer problema, que acabo de señalar, es que el psicoanálisis se ocupa del conocimiento del individuo, y la salud mental, a través de la psiquiatría, tiene un enfoque comunitario que se apoya en el concepto de enfermedad mental. Para el psicoanálisis el individuo enferma desde su biografía y no por la constitución de una supuesta enfermedad. No podemos negar, sin embargo, que la singularidad biográfica impida que desde el psicoanálisis sea posible determinar rasgos que estabilizan el psiquismo y nos permiten hablar de estructuras psíquicas, esto es, la singularidad del sujeto está hecha sobre la base de que su historia ha devenido estructura psíquica funcionante (1) Entre enfermedad mental y estructura psíquica hay diferencias, pero que no impiden la construcción de una nosología. Hay una nosología psiquiátrica y una nosología psicoanalítica, diferenciables, pero que, en el fondo, se encuentran en el peligro de una posición cosificadora que debería ser ajena al psicoanálisis. El síntoma de la psiquiatría habla de enfermedades; el síntoma psicoanalítico es un mero significante en pos de una estructura a la que no determina. Naturalmente los síntomas hablan de muchas cosas: del deseo, de contradicciones sociales, de abusos de poder, de alteraciones hormonales o cromosómicas, de singularidades personales, y etcétera. Pero, termine en enfermedad o en estructura, terminan en la repetición, en la compulsión repetitiva donde el sentido parece que se pierde y la supuesta causalidad de la naturaleza parece que hace su aparición. Y es precisamente en esta repetición que expresa el síntoma, donde la salud mental construye su política de la eficacia y el psicoanálisis desarrolla el poder de su sentido. Por eso, eficacia y sentido, pretenden servir de referentes de dos modelos, condenados a encontrarse, pero no a confundirse. El primitivo título de esta ponencia era Eficacia y sentido: psicoanálisis y salud mental. Por alguna razón que desconozco se transformó en el actual, Eficacia y sentido: psicoanálisis de la salud mental. Cambio que implica un posicionamiento más pretencioso: el psicoanálisis, por fuera de la salud mental, interrogándola. El psicoanálisis por fuera o desde fuera como parece ser el destino que la evolución de las cosas nos depara: los psicoanalistas en el lugar de cuestionadores, ayudando, como dice Eric Laurent “ a despertar los espíritus y luchar contra el sueño de la razón, contra esas consecuencias de la supuesta hipótesis de la psyché”.( Pág. 56)(2) Evidentemente despertando a psiquiatras y psicólogos desde una posición de igualdad, “No vamos a tener en esto una posición de organizadores, solo de participantes, continúa Laurent desde una posición de humildad que tan mal le sienta al psicoanálisis. En cualquier caso, el lugar del psicoanalista sigue siendo un interrogante en el campo de la salud mental y en este sentido,-nos apunta Laurent- no hay que obnubilarse sobre la identidad del psicoanalista- el problema no es su identidad, son sus usos y los usos definidos a partir de la conversación”.(2) (Pág. 59) No obstante y, aunque la identidad del psicoanalista no es importante si lo es fijar su lugar de trabajo: por fuera del mundo institucional, respondiendo a una demanda que se aleja cada vez más de los presupuestos psicoanalíticos, esto es, tratando de integrarse en una práctica donde los criterios evaluadores y de eficacia son de difícil aceptación. Algunos psicoanálisis no encuentran dificultad alguna en esta integración, los trabajos de Fonagy van en esta dirección como, en general, los que se basan en la teoría del apego. Pero hablamos de otro psicoanálisis, de un psicoanálisis no cuantificable, que se evalúa desde la pura subjetividad del paciente que ha terminado su análisis y lo corrobora ante la sociedad de psicoanalistas. La eficacia del psicoanálisis, decía Lacan, es producir psicoanalistas o, en cualquier caso, la producción de un sujeto responsable ante su síntoma, decimos nosotros, sin saber muy bien lo que decimos. Salud mental e imaginario social. En la construcción del concepto de salud mental intervienen demasiados actores y yo me centraré, únicamente el que tiene que ver con un imaginario social, el actual, donde la eficacia tributaria de la economía de mercado lo invade todo. Tan es así, que el tan citado Eric Laurent nos vaticina que en el siglo XXI “lo que no tenga eficacia no va a tener lugar” El imaginario social se ha complejizado hasta ser concebido, en la actualidad con dos acepciones distintas: una que designa las creencias, ideología, mitos que la función significante de la sociedad desarrolla y otra, la que tiene que ver con el imaginario radical, del que nos habla Castoriadis, y que se refiere a la capacidad creativa de los colectivos anónimos y que se encarnan en las instituciones y en los mitos históricos de toda sociedad. La elección de dos términos como sentido y eficacia tienen la pretensión de fijar los dos niveles donde cultura y ciencia se expresan y es el campo de la praxis de la salud mental donde ambos conceptos determinan las tensiones que aparecen tanto en lo llamado terapéutico como en la normativa institucional que lo ampara.} Un mito, o un constituyente imaginario, como diría Castoriadis, cual es el de eficacia se podría expresar por el convencimiento de que la salud mental es un problema de ciencia natural y que es en su seno donde se podrá resolver. La eficacia se adscribe erróneamente a una praxis de la ciencia y el sentido a una praxis de las ciencias sociales- en nuestro caso el psicoanálisis- y que la salud mental queda constreñida, en el mejor de los casos, entre estas dos opciones. La eficacia como expresión de un lenguaje cuantificable, marca el campo de una realidad que pretende desligarse del campo de otra realidad marcada por un orden simbólico o de sentido donde el deseo es el último o el primero de sus referentes. Y el otro componente del imaginario social moderno, en relación con lo que aquí nos interesa, la eficacia centrada en el mercado, quiero decir la rentabilidad económica. Eficacia, rentabilidad económica y evaluación son constituyentes de un imaginario social que arrastra la política de salud mental desde ese. La evaluación, constituyente del imaginario social de la economía de mercado, se presenta ante la mirada escandalizada de Jacques-Alain Miller como un metalenguaje universal y un imperativo epistémico y económico. Quiero decir, como este autor también dice, que hubo un tiempo en que la psiquiatría “se organizaba en torno a los efectos del medicamento, pero estamos ahora ante una psiquiatría cuya clínica se organiza en función de los costes financieros.”(3) (Pág. 137.) La salud mental y la política de la salud mental. La salud mental no es solo la política de la salud mental es también la clínica de la salud mental y por eso es la clínica y sus evoluciones quien nos sigue cuestionando la realidad de la salud mental en cuanto organización de síntomas y nos acerca cada vez más a una clínica donde solo el síntoma importa, como referente de una supuesta enfermedad tal y como los DSM nos enseñan. La clínica subyace a un psiquismo organizado, a una estructura psíquica, a una psyqué, mientras el síntoma nos refiere a un simple sufrimiento o mejor aun a un goce que surge de una adaptación que se denomina desorden. Por eso en principio el desorden del síntoma nos remite al orden público como destino de una praxis terapéutica y, ahora, también, a un interrogante sobre un orden socio familiar que impone una violencia donde el sujeto atrapado expresará su síntoma. El familiarismo psicoanalítico del que nos habla Deleuze y Guattari. La salud mental es un tema moderno, más o menos desde que se descubre, se inventa o se decide que los derechos humanos son universales y que el Estado moderno se debe hacer cargo de ellos. En el imaginario social emerge el derecho a la salud como uno de sus constituyentes, pero las formas concretas que adoptará ya no son universales sino específicas de áreas geográficas o culturales. La comunidad de Madrid se define como área especifica y así nos atendremos a sus definiciones, objetivos y evaluaciones del tema que nos ocupa. El Plan de Asistencia psiquiátrica y salud mental de la comunidad de Madrid 2003- 2008 nos permite reflexionar sobre todo esto. Consideran los elaboradores del Plan que: en la sociedad actual asistimos a cambios en la forma de enfrentarse al sufrimiento humano que a veces conllevan el intento de medicalizar o psiquiatrizar cualquier tipo de malestar o inadaptación. Por nuestra parte, no consideramos excesivo apuntar que gran parte de la responsabilidad en la medicalización del sufrimiento lo tiene el propio sistema al prometer píldoras de la felicidad para todos. Y cuando digo sistema, digo voceros del sistema, esto es psiquiatras y psicólogos. Recordemos como en los años 70 todos nos sentimos ufanos cuando la antipsiquiatría cerró los manicomios y abrió los hospitales. El loco pasó, de loco a enfermo. Un gran avance: el paso a los hospitales naturalizó la locura de donde ya es prácticamente imposible rescatarlo. Pero en cualquier caso, volviendo al tema que nos ocupa, la inespecificidad de la denuncia no impide que a renglón seguido se citen como núcleo de la preocupación de este plan los siguientes planteamientos: Al mismo tiempo se observan – nos dicen los autores- algunos fenómenos o demandas emergentes que tienen una mayor consistencia para su abordaje dentro de nuestro ámbito. Por otro lado, continúan los autores, el desarrollo técnico y científico ha provocado que determinadas técnicas y procedimientos que tenían un uso restringido, deban ser incorporados a la práctica asistencial cotidiana. Como resultado de todo ello se identifican diversas patologías o demandas emergentes dentro de la actividad asistencial actual, entre las que destacaremos : LOS TRASTORNOS DE PERSONALIDAD EL DUELO PATOLÓGICO EL ESTRÉS LABORAL LAS TÉCNICAS DE NEUROIMAGEN Como vemos, junto a las patologías la nueva técnica que abre esperanzas. En cualquier caso, siempre hubo patologías de moda e idiosincrasias nacionales. Frente a los Trastornos de Personalidad- según los responsables del plan- Se debe planificar la optimización y desarrollo de programas y recursos específicos que aborden esta problemática, ya que actualmente esta demanda genera problemas de abordaje en los dispositivos asistenciales y un importante consumo de recursos con dudosa o baja efectividad. El duelo es igualmente problematizado en función de su demanda: Se trata de una demanda creciente para su atención en los servicios de salud mental, que presenta dos problemas principales resultantes de su identificación no correcta: * El abordaje de problemas adaptativos al proceso natural de la pérdida como si de un trastorno mental se tratara. * La no identificación de un duelo como patológico y, por tanto, el que no se trate adecuadamente. Para finalizar, las patologías del estrés laboral muestrna una problemática mucho más amplia: Algunas condiciones del mundo laboral actual pueden generar demandas asistenciales en las cuales es importante identificar algunos factores: * La existencia o no de un trastorno mental * Problemas sociales concomitantes * La vinculación de la demanda a posibles beneficios y prestaciones sociales (bajas laborales por enfermedad) De la correcta identificación de estos factores y de la interacción entre ellos, va a depender el que se deba o no atender en los Servicios de Salud Mental y cual va a ser el abordaje más correcto. Y, aunque hay multitud de referencias a modalidades terapéuticas, como son desde luego los psicofármacos y las psicoterapias, sin embargo la alusión a la última novedad terapéutica, quiero decir a las técnicas de neuroimagen nos llenan de una esperanza inquietante: La incorporación de las técnicas de neuroimagen en la detección, delimitación, tratamiento y seguimiento de la patología psiquiátrica ha supuesto una revolución científica importante en las últimas décadas que no ha ido acompañada de su uso y acceso amplio por los profesionales de la salud mental. Se promoverá una mayor disponibilidad de estos medios para los servicios de salud mental ambulatorios. Como vemos un recorrido somero por un plan donde la preocupación económica y de rendimiento se encuentra, tanto en la selección de los cuadros clínico – los más demandados y los más caros- como en el futuro terapéutico de la neuroimagen. Eficacia y evaluación. Los programas de evaluación tienen el reto de medir la eficacia: método cuantitativo que deja el sentido del lado de lo no cuantificable. Ya sabemos, hay quien trabaja y quien interpreta, he leído en alguna parte. La necesidad de una eficacia permite al Estado la incorporación de medios que racionalicen económicamente una actividad sin rentabilidad inmediata. ¿Qué mide la eficacia? La eficacia es la “Capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera” dice la Real Academia. Pues lo que se espera es la integración social del enfermo mental, en un tiempo corto, esto es, su no cronicidad. Lo que ocurre es que: “La cronicidad no es un problema de duración. La duración del tratamiento de un sujeto con un trastorno mental tiene como perspectiva toda la vida. La cronicidad se produce cuando ya no quedan objetivos terapéuticos.(2) (Pág.37) Hemos pasado pues, del ya no se puede hacer más del manicomio a, podemos seguir haciendo, del último psicofármaco o de las técnicas de neuroimagen. Por eso la eficacia debería medir no los recursos que consume el enfermo mental sino los recursos que genera. En 2007 se recetaron en España 41.203.879 envases de ansiolíticos y 23.990.412 de antidepresivos, según datos del Ministerio de Sanidad; algo menos que en 2006, con 43.856.219 y 24.682.891 envases expedidos, respectivamente., nos informa un articulista de El País.(4) Esto es ¿lo que se ha gastado o lo que se ha producido? Creo que habría que acabar con el mito del gasto del enfermo mental. El enfermo mental genera mucha riqueza: desde los laboratorios con sus psicofármacos a los gabinetes con sus psicoterapeutas. Únicamente los pobres son los que no generan riqueza y por eso no son rentables. Hemos pasado de la caridad a la rentabilidad guiados por la eficacia. En cualquier caso, la evaluación es imprescindible. Y la evaluación evalúa la eficacia y la eficacia no muestra la cantidad de pacientes que dejan de tener necesidades asistenciales, sino la adaptación a las exigencias asistenciales: continuar tomándose las pastillas toda la vida, pasar a un tratamiento de psicoterapia o acudir a un centro de rehabilitación. La eficacia también se mide por las altas hospitalarias o de consulta. Esa eficacia no sigue el destino del paciente porque lo que interesa es medir una eficacia puntual. Un ejemplo, además desde el campo del psicoanálisis, nos serviría de ilustración: El hombre de los lobos. Según Freud este paciente se fue de alta curado, o al menos con un nivel de salud mental como nunca antes había tenido. Sin embargo, sabemos, que el hombre de los lobos vivió hasta los 92 años y que prácticamente fue un paciente toda su vida. Después de El hombre de los lobos Freud no volvió a escribir ningún caso clínico. Así pues, la eficacia sobre qué o, la eficacia del fármaco que guía a los psiquiatras o, está surgiendo una nueva psiquiatría basada en las finanzas. Pues sí, la rentabilidad se impuso en la salud mental hace ya cierto tiempo como en el resto de las actividades humanas. Quiere decirse, que la eficacia tiene su historia que se apoyó primero en un buen diagnóstico, luego en una buena farmacología y hoy en una buena rentabilidad. A pesar de todo, el presupuesto para la salud mental sigue creciendo, posiblemente porque no es un presupuesto de gastos sino de ganancias. El sentido perdido: la imposibilidad del discurso psicoanalítico y su necesidad. Para empezar, la salud mental es una actividad fundamentada, no en una preocupación clínica, sino en una demanda. Antes, los médicos de cabecera sabían cual era la especialidad que nos convenía. Ahora ya no hay médicos de cabecera, sino médicos de atención primaria, concebidos como primer batallón de enfrentamiento a una demanda donde ya lo primero es la contención, no el diagnóstico, ni la clínica. Desde esa posición lo primero que se ve es el síntoma, quiero decir la depresión o la tristeza, porque síntoma y clínica se unifican en la primera atención o atención primaria. Si el síntoma permitió la elaboración de una clínica hoy el síntoma define la clínica, al menos en un principio. Síntoma sin clínica. Luego, si se llega al especialista, el síntoma encontrará la clínica, y de aquí a la enfermedad. ¿Qué papel puede jugar el psicoanalista en todo este engranaje? El discurso psicoanalítico fue un discurso de sentido. Cuando Freud determina que el síntoma tiene sentido lo arranca de una cuantificación y lo deja en el lugar de lo específico de este sujeto. Desde entonces la evolución fue en paralelo: un psicoanálisis del sentido y una psiquiatría de la causa. El universo de los símbolos y el universo de la ciencia. Eric Laurent, desde un cierto optimismo piensa que cuando el sistema llega a un callejón sin salida, esto es, cuando la ciencia se atasca, se vuelve la mirada al psicoanálisis y se le pregunta. Aun cuando siguen surgiendo cambios sociales que presentan nuevas patologías, el sistema tiene recursos para seguir aplicando un método científico que cuantifica desviaciones de una norma que ya no necesitan ningún sentido. Poco a poco todo el sentido gira en torno a un sin sentido que la causalidad cubre, y estabiliza un síntoma que la farmacología contiene, aunque solo sea como efecto placebo. Pero el sentido insiste y así, cuando el funcionario se queja del aumento de una demanda indiscriminada, nos invita a poner una frontera entre el duelo normal y el patológico. Quiere decirse que nos pide que fijemos una frontera, esto es, tomemos una posición ética donde el significado vuelve a hacer su aparición. Que la ética del comportamiento, referente de la psiquiatría deje paso a la ética del conocimiento. Quizás ese sea el lugar de la eficacia psicoanalítica, como apuntaladores sutiles del sistema. Terminaré con dos pretensiones, una práctica y otra teórica. La práctica: hace años se discutía el papel del psicoanalista por dentro de la institución, haciendo psicoterapias institucionales o, si no, analizando trabajadores de la salud mental. Las psicoterapias institucionales están suficientemente asentadas en conceptos psicoanalíticos con lo cual solo nos queda el psicoanálisis de los trabajadores de la salud mental para, quizás, lograr con ellos instituciones menos horribilis y planteamientos más críticos. Y la teórica, apoyándome en un autor que hay que leer Charles Taylor: “Es necesario trascender los limites de una ciencia basada en la verificación, en beneficio de una ciencia que estudie las significaciones intersubjetivas y comunes inscriptas en la realidad social (5) pág. 191-192 BIBLIOGRAFIA 1. Revista Argentina de Psicoanálisis (1985) nº 3 Tomo XLII, Buenos Aires. 2. Laurent, Eric (2000). Psicoanálisis y salud mental. Buenos Aires: Tres Haches. 3. Pundik, Juan (compilador) (2007). Madrid: Ed. Filium. 4. Los fármacos ganan a la psicoterapia · ELPAÍS.com Lunes, 5/1/2009 5. Taylor, Charles (2005). La libertad de los modernos. Buenos Aires: Amorrortu.