3.- LA DEPRESIVIDAD COMO DEFENSA CONTRA LA DEPRESION
Dr. A. Gállego Meré
Dr. A. Gállego Meré
Centro Psicoanalítico de Madrid.
Con la autorizacion, publicado en Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia Analítica, Vol. 1 Núm 1, 1994
España
Siguiendo a NACH y RACAIMER (9), podemos definir la depresión desde el punto de vista dinámico, como un estado patológico de sufrimien¬to psíquico y de culpabilidad consciente, acompañado de un hundimiento del sentimiento de valor personal y de una disminución, no deficitaria, de la actividad mental, psicomotriz e incluso orgánica.
Independientemente de que nos identifiquemos con un concepto unitario de los estados depresivos, dentro del cual podemos diferenciar diversas formas clínicas, es indudable que desde el punto de vista dinámico, la clínica depresiva tiene una estructura y un funcionamiento económico y dinámico susceptible de ser estudiado de una forma global. Consideramos, que existe una forma de relación de objeto y consecuente¬mente una forma de relación interpersonal especifícamente depresiva y unas defensas, igualmente propias, que permiten que el sujeto prevenga la depresión clínica y se mantenga incluso en un estado de relativa estabili¬dad, dentro de unos límites.
En esta presentación, vamos a centrar nuestra atención en el cuadro específico de la "depresividad esencial", como una forma de relación que previene la aparición de la depresión clínicamente constituida y que tiene su estructura y su dinámica específicas. Hablaremos de la "depresividad", como una defensa contra la depresión.
Si bien decimos que la pérdida de amor es la situación depresiva fundamental, es necesario clarificar este concepto, puesto que el amor que se da o se recibe tiene una función complementaria en relación con el propio sujeto, en relación con sus necesidades. La relación de objeto, tiene en el depresivo una función esencialmente narcisista. El sujeto, no ama al otro en sí mismo, ni espera de él actitudes que le sean propias, sino que cumpla una determinada función dentro de su propia dinámica interna, de modo que le permita un reaseguramiento de su propia identidad y de su estima. En sentido estricto, no hay propiamente una relación de objeto, sino una relación con un objeto que sirve simplemente de depositario de terminadas parte de sí y es por ello, que se hace absolutamente necesario su control y el logro de que se comporte en la forma que para el sujeto es precisa. La "depresividad", o la "tendencia a la depresión", es la forma de expresión externa de una estructura dinámica organizada para controlar y manejar ese objeto externo, que se ha hecho imprescindible para la estabilidad del propio Self. La verdadera depresión, clínicamente manifies¬ta, toma cuerpo cuando se produce la pérdida del mismo, ya que condicio¬na una experiencia de daño y de empobrecimiento del propio Self, por la naturaleza narcisística de la relación.
Desde el punto de vista estructural y dinámico, es necesario diferenciar la experiencia depresiva de entidades que le son próximas, pero que tienen una significación diferente. La depresión tiene aspectos de coincidencia con el masoquismo moral, pero en esta entidad, el sujeto y el "otro" se experimentan como tales, con una existencia independiente fruto de un mayor grado de diferenciación. El aspecto de posesividad y de necesidad de control está presente, como un dato común, pero en el seno de una relación "tripolar" y no "bipolar" como es propio de una estructura depresiva. Se debe establecer igualmente la distinción, a nivel estructural, con las psicosis, en las que la regresión es mucho más profunda y completa, llevando al sujeto a una más amplia pérdida de límites con el "otro". En la relación depresiva, con ser igualmente una forma narcisística de relación, la regresión queda limitada a estadios preliminares de pérdida de diferenciación. Como forma intermedia entre ambas entidades, tenemos la estructura "borderline", con la que la forma de relación depresiva no tiene diferencias esenciales salvo las derivadas del nivel de diferenciación entre el sujeto y el mundo externo, que en la patología límite es más fluido y de la propia estructura yoica, que permite al depresivo una mayor capacidad de establecer la vinculación oral.
Debe plantearse igualmente la distinción con la estructura psicosomática, en la que las pulsiones libidinales y agresivas tienden a descargarse en cortacircuitos sobre el organismo, recurriendo a mecanis¬mos de defensa ontogénicamente anteriores a la estructuración del Yo psíquico integrado, como ha señalado PASCHE, MARTY y FAIN (7)y que permiten salvaguardar al sujeto de la catástrofe depresiva. La propia imagen corporal, el Yo corporal, es suficientemente consistente para servir de apoyo frente a la pérdida del objeto.
La "depresividad esencial" por el contrario, no representa una defensa "contra" la depresión ni un instrumento de sobrecompensación de la misma, sino una forma de relación que previene que la depresión se produzca, aunque el sujeto tenga una predisposición estructural de la misma. Es una defensa, en la medida que evita la aparción de la clínica depresiva, pero por un mecanismo totalmente diferente. La "depresividad", forma parte integrante de la propia estructura depresiva y cubre la función de limitar las consecuencias de una falla estructural, cuyo origen no es propiamente depresivo sino la consecuencia de una mala elaboración de la situación simbiótica primaria. La "depresividad", en cuanto organización defensiva, contribuye a realizar un compromiso caracterial con frecuencia relativamente estable, que permite mantener una Self-estima basada en la dependencia de un objeto externo idealizado que tiene que ser preservado como tal y a la par controlado por el sujeto, para compensar su sensación de pobreza y de destrucción interna. Las defensas "contra" la depresión, solamente se ponen en juego, cuando la "depresividad" ha fallado en su función.
En su aspecto más nuclear, la "depresividad" representa pues una forma de relación y de manejo de la realidad interna conducente a la creación y perservación de un objeto externo, como objeto idealizado y a la par, el logro a nivel de la realidad o fantasía, de su disponibilidad y actitud de aceptación hacia el sujeto. Se trata, en definitiva, de poder creer que el objeto no se perderá, o que en todo caso podrá ser recuperado, aunque la específica sensación de vacío y de ansiedad nos habla continua-mente de la falta de certeza y la desconfianza siempre presente. El vacío, el desencanto, la desconfianza, tan genuina en la experiencia de "depresivi¬dad", es a la par un reclamo para no ser abandonado y la referencia al carácter trágico que para el sujeto tendría el mismo. Es un modo de hacer presente, mediante la alucinación negativa del mismo, el objeto necesitado, preservando el lugar y el vacío de experiencia cuando falta una visión directa.
En el año 1940 y en su trabajo “Los factores esquizoides de la personalidad” W. RONALD D. FAIRBAIRN, establece el hecho de que las condiciones esquizoides, constituyen las estructuras más profundamente enraizadas en todos los estados psicopatológicos, así como en la propia personalidad “normal”. FAIRBAIRN establece tres rasgos específicos de esta estructura esquizoide de base: a) una actitud de omnipotencia, experimentada tanto a nivel consciente como inconsciente, b) una actitud de aislamiento y de despego, con gran dificultad para la vinculación significativa y por último, c) una preocupación por la realidad interna, que se manifiesta directa o a través de una total inundación de las significaciones de la realidad externa a partir del mundo interno del sujeto.
FRITZ RIEMANN (10), en su trabajo "Sobre la ventaja del concepto de una fase preoral", publicado en el año 1969, clarifica ampliamente estos conceptos, al plantearse la revisión del concepto de fase oral. Para RIEMANN, habría que establecer la existencia de una fase previa a dicha fase oral, en que el niño no tiene aún ningún ligamen emocional y en el que las impresiones sensoriales juegan el papel central. El autor, da el nombre de fase preoral a este momento evolutivo. De este modo, en el primer año de vida existirían dos mundos vivencíales diferentes; el más temprano, condicionado por las experiencias sensitivas que conducen a la experiencia de reconocer y el posterior de las experiencias sentimentales, que establecen la base para la capacidad de vinculación y de dependencia que corresponde a las auténtica fase oral. En la primera de las fases (la fase preoral), el centro de gravedad de la relación estaría todavía en sí mismo y en la propia experiencia interna, es el mundo esquizoide; en la segunda, en la medida en que se establece un ligamen afectivo con un objeto externo, suficientemente presente y significativo, el centro de atención se desplaza al "tu", entrando en lo que podemos llamar el mundo depresivo y en la que la relación para con el objeto externo se hace primordial.
El modo en que se establece la fase oral propiamente dicha, es el problema central que puede orientarnos hacia lo que se específico de la forma de relación depresiva.
Para una adecuada comprensión de la recepción de la madre en relación con su hijo, en estos iniciales estadios del desarrollo, es preciso tomar en consideración que el hijo va a reactivar en ella todos sus esquemas básicos de relación para con sus propias figuras parentales y su propia estructura interna, bajo los condicionamientos sociales en los que se ha movido hasta ese momento. El grado de "depresividad" de la propia madre, vinculado a dichas figuras y a su propia pareja actual, va a ser transmitida al niño en forma de modelos relacionales pre-depresivos, expresivos de una continua sensación de insatisfacción y de desencanto. Al valorar estos hechos, no podemos perder de vista que la "depresividad" de un sujeto, puede aparecer perfectamente compensada mediante sus propias relaciones de dependencia o incluso, sobrecompensada, mediante defensas "contra" la depresión; pero esta apariencia, no evita que se tienda a transmitir la forma de relación específica de la "depresividad esencial" si de ella es portadora. La latente manifestación de una insatisfacción nunca colmada, crea en el niño una experiencia de no "ser suficientemente valioso" y le encierra en una continua duda y una continua búsqueda de aceptación, que le obliga a acoplarse a la relación de objeto narcisística de la madre.
En su planteamiento del fenómeno, FROMM (6) parte de una premisa totalmente diferente. Para este autor, la relación narcisística de objeto es en sí misma un fenómeno patológico, pero no porque el sujeto se mantiene ligado a un "amor" a sí mismo que le impide investir al "otro", sino por todo lo contrario, por un "desamor", por una no aceptación de sí. El sujeto no puede amar al otro, precisamente porque no es capaz de amarse a sí mismo, porque no se sintió amado y por tanto es incapaz de confiar en la posibilidad de ser aceptado. Esta es la forma básica de relación que se estaría intercambiando en el transfondo de la predisposición depresiva. Pero hay más.
En la recepción de la madre y el hijo y sobre todo, en el nivel de discriminación en que es percibido, está presente, aunque en la sombra, la estructura de la relación de la mujer con el hombre en su forma final, es decir, en el modelo específico que en la misma ha tomado su diferencia¬ción sexual. La renuncia y a la para el reaseguramiento en una parte específica de su identidad sexual, supone una experiencia de pérdida y de compromiso altamente significativa en su correlación emocional. La imagen del "padre", está siempre detrás del niño y de las actitudes de la madre con el mismo. La forma en que ha resuelto su diferenciación sexual, va a jugar un papel primordial tanto en el modo en que va a introducir la propia figura del "padre" a los ojos del hijo, como en la posible utilización del mismo para compensar su carencia no aceptada, reforzando el modelo narcisístico de relación.
A partir de su trabajo "La represión y el retorno de los objetos malos”, FAIRBAIRN nos ha familiarizado con el concepto de la "defensa moral", como un mecanismo mediante el cual la persona trata de preservar sus figuras parentales esenciales y necesitadas mediante la introyección y la apropiación de sus aspectos "malos" o negativos. De este modo, el objeto externo es mantenido como "bueno" y confiable, al precio de asumir su "maldad". El sujeto intenta así el establecimiento de la estructura que hemos descrito como específica de la "depresividad esencial", la existencia de un objeto idealizado externo, del que establece dependencia y a la par, el control de los aspectos frustrantes y negativos de la situación relacional dentro de sí. El sujeto, es ahora el que se siente "malo" y empobrecido, pero puede establecer una relación de dependencia, aunque sea sobre la base de una mentira sobre sus propios contenidos, sobre la base, de su propia "mixtificación". El saber de esta mentira, es la razón de la continua desconfianza de la estructura depresiva y de su continuo temer a la ruptura de la situación establecida.
Sobre esta estructura relacíonal, se hace comprensible que el depresivo sea incapaz de establecer una verdadera identificación, puesto que la imagen del objeto externo es básicamente manipulada para poder establecer la "confiabilidad" en la misma. El sujeto está continuamente como trampeado y "haciendo que se cree" la bondad de los objetos externos, pero en el fondo, no puede confiar.
Esta concepción de la economía depresiva, nos explica mucho de lo que podemos encontrar en la depresión manifiesta pero especialmente en la "depresividad esencial". Por una parte, la noción básica de no ser querido, de no interesar, que de hecho es cierta ya que solamente lo es en cuanto objeto complementario. La sensación de soledad, ausencia y vacío, puesto que el sujeto ha tenido que desproveerse de sus vivencias y de su mundo original, "mixtificarse", para adaptarse al papel pedido. La sensación de temor, inseguridad e indecisión, al maniatarse para preservar el objeto externo. Su continua presión y reclamo a ese objeto externo, está en el fondo llena de sentido, puesto que a él ha sacrificado toda su experiencia y capacidad de sentir y está lleno de sentido, igualmente, su resentimiento, cuando no consigue del mismo la devolución esperada.
En su trabajo central sobre el tema "Duelo y melancolía", FREUD estableció, en un estudio verdaderamente notable, la correlación entre las dos entidades desde un punto de vista dinámico. Conforme a su plantea¬miento, la pérdida real o vivencial, da lugar a que la carga libidinal de la que estaba investido el objeto quede libre y en esta situación, no es desplazada sobre otro objeto, sino retraida sobre el Yo dando lugar a una identificación del mismo con el objeto perdido. De este modo, continua, la pérdida del objeto se transforma en una pérdida del Yo y el conflicto entre el Yo y la persona amada, en una discordia entre la crítica del Yo (el Superyo) y el propio Yo, modificado por la identificación. Al establecer la segunda teoría de los instintos, FREUD tiende a la comprensión de la depresión como la consecuencia del desequilibrio entre las tendencias básicas, con la irrupción masiva del sentimiento de culpa al tener la vivencia de ser el causante de la pérdida, en función de su propia agresividad. La ambivalencia hacia el objeto y la actualización de la misma por la pérdida externa, sería en definitiva el origen del fenómeno depresivo.
Aún estando básicamente de acuerdo con esta concepción clásica del proceso depresivo, consideramos que es posible ir más lejos aún en la comprensión del mismo a partir de las ideas de FAIRBAIRN y su concepto de la "defensa moral" contra los objetos "malos" internos. Si en la situación de "mixtificación" se produce un "abandono" por parte del objeto externo, como objeto ideal, es comprensible que la experiencia interna resulte catastrófica, por la desorientación que se crea en toda la estructura defensiva y la consiguiente reacción de agresividad, con la imposibilidad de dirigirse hacia el objeto que motivó al proceso. No consideramos que sea necesario recurrir al concepto de un instinto de muerte, o a una destructividad de carácter constitucional para la explicación del despeño depresivo, sino, simplemente, tomar en consideración la movilización de los objetos "malos" internos, al fallar el objeto externo que los mantenía estabilizados.
Si tratamos de entrar en el nivel estructural en que se mueve el paciente con una "depresividad esencial", debemos hacer referencia al campo de la patología de la fase esquizoparanoide, conforme a la terminología introducida por M.KLEIN. Son pacientes, que no han logrado elaborar la fase depresiva del desarrollo. Los mecanismos que podemos detectar como instrumentos para el manejo y el control tanto del objeto externo como del propio mundo interno, corresponden plenamente a esta fase de desarrollo. Por una parte, tenemos una serie de ellos, que tienen como fundamento la manipulación del Yo y del objeto, para el logro de estructuras relaciones que permiten mantener escindidas las experiencias básicas del sujeto de amor y odio, y por otra, técnicas de control y de reaseguramiento del objeto "bueno" externo, sobre todo, en cuanto a su significación emocional.
En el primer grupo tenemos el "clivaje", o desdoblamiento del Yo y especialmente, de la representación del objeto, en lo que a la organiza¬ción depresiva se refiere.
El "clivaje" del Yo y del objeto, permite un contacto manipulado con la realidad, en el sentido de relaciones falsamente univalentes en su significación emocional. El mecanismo, conlleva como partes integrantes del mismo el de "negación", que permite ignorar las partes no deseables del objeto, aunque reteniéndolas dentro de sí y el de "idealización", que es el mantenimiento del objeto como plenamente gratificante a través de la negación de sus partes negativas. La "negación" del depresivo, no tiene lugar sobre la percepción como es el caso del perverso o del psicótico, sino sobre el sentido de la misma, con lo que se crea un vacío del propio deseo y de la propia apetencia.
Dentro del mundo del depresivo y a través de los mecanismos descritos, del "clivaje" del Yo y del objeto, el mundo externo mantiene unos contornos diluidos que cubren la misión de hacer el objeto poco identificable y significativo en su sentido simbólico. La "borrosidad" del objeto, es en definitiva un intento de evitación de la introyección masiva específica de la economía melancólica.
La persona con una predisposición depresiva, es incapaz de hacer una identificación auténtica, porque le falta la distancia adecuada para percibir sus límites con claridad y a la par, la sensación de aceptación necesaria para tener una capacidad de espera que le permita realizar una elaboración secundaria de la experiencia. La necesidad posesiva es imperiosa y compulsiva, ya que la retención dentro del propio Self es la única forma fiable de conservación. No hay pues una identificación propiamente dicha, sino una internalización de( objeto sobre un modelo oral de relación, internalización, que es básicamente agresiva, ya que el objeto no se le entrega y el sujeto la realiza desde una postura de indefensión. El correlato de esta internalización violenta y agresiva, es la fantasía de dañar al objeto, en el proceso mismo de posesión.
Es en este encuadre, en el que el nivel de desarrollo de una receptividad anal cobra una significación fundamental, sobre la que tan ampliamente insiste BERGERT. El logro de la misma, en la medida que reduce notablemente la experiencia de indefensión, atenúa la voracidad y la posesividad oral del sujeto. La receptividad anal, como experiencia más estructurada, introduce un radical básico de actividad sobre el modelo pasivo anterior, con una noción de la propia capacidad de posesión y de retención, de absorver, de conservar y de contener, de paralizar, así como de eliminar fuera de sí lo negativo y de agredir con ello. El sujeto adquiere con ello, una noción de capacidad al tener la posibilidad de un control más activo del objeto.
El segundo aspecto nuclear de la receptividad aria¡, es la discrimi¬nación y la internalización del personaje fálico, de la figura paterna. En la medida que esta figura se hace consistente dentro del sujeto, este empieza a experimentar la posibilidad de resolver la relación narcisísitica impuesta por la madre y de progresar, desde una situación "bipolar" a una "tripolar", en la que la noción de conflicto va tomando forma.
Como señalaba hace unos años S.NACHT (8), haciendo referencia a los cuadros de "depresividad esencial" o de clínica depresiva más o menos manifiesta, su frecuencia es cada día más alta, hecho que nos obliga a un intento de comprensión de la misma desde una perspectiva sociopatológica.
El padre no puede "frenar" a su pareja por su propia dependencia materna y consecuentemente, no puede individualizar al hijo a partir de la situación simbiótica con la madre.
Como abundamiento de lo que hemos señalado en relación con el "clivaje" del Yo y el objeto, como instrumentos para la manipulación de la realidad, la internalización y de identificación proyectiva en sus aspectos patológicos son el complemento de la economía depresiva, mediante la cual el sujeto trata de organizar su mundo interno a partir de los objetos externos que ha mantenido como idealizados. Como hemos venido viendo, solo cuando el mecanismo de internalización oral es matizado por una receptividad anal que alivia la sensación de indefensión y de impotencia, aquella tiene lugar de una forma válida. Dentro de estos mecanismos de interacción del mundo externo e interno, también la identificación proyectiva patológica juega un rol importante en la economía depresiva, facilitando la experiencia de empobrecimiento del Yo al mantener la idealización del objeto externo a partir de los propios contenidos valiosos.
Dentro del segundo grupo de mecanismos, que tienden a estructu¬rar la relación depresiva, tenemos aquellos que sirven a la función de control y de reaseguramiento del objeto externo, sobre todo, en cuanto a su significación emocional.
En esta linea, tenemos en primer lugar la "inhibición", que dentro de la economía depresiva, no es una simple ayuda al mecanismo de represión sino una inhibición de la función yoica que tiene a paralizar todo movimiento emocional. La inhibición contribuye igualmente a la "borrosi¬dad" de los límites del objeto, que permite a la par una presencia que, la distancia adecuada para el control de la significación afectiva. Una cierta actitud de ambigüedad y de despego, de falta de interés y como de BERGERET' destaca, igualmente, como mecanismo específico de la "depresividad esencial", "pasar" en la relación, sería expresivo de este mecanismo. la "erotización del sufrimiento", como una experiencia de sufrimiento-decepción que es percibida pasivamente, no como en el masoquismo en el que hay una búsqueda activa. Se trata, propiamente, de una cierta forma de autoerotismo, en la que el sujeto dirige hacia sí mismo la decepción inflingida por el "otro", tratando de darse la aceptación amorosa de la que se siente privado.
Diremos, para terminar, que entre las defensas que se orientan al control y la conservación del objeto externo, mediante la manipulación de la experiencia afectiva, debemos citar igualmente la intelectualización y la racionalización, que permiten un manejo a distancia de la relación con dicho objeto y una mejor preservación frente a las posibles frustraciones.
La "depresividad esencial" es, en definitiva, todo un manejo defensivo, a nivel relacional, para poder conservar un nivel de fiabilidad en el objeto externo que le permita establecer la experiencia de vincula¬ción, pero es a la par, el reconocimiento del sentimiento de impotencia del sujeto y de la ineficacia de su amor hacia el objeto. Es un intento de no conocer la verdad profunda de la situación real que se estableció en su origen con las figuras parentales y de ignorar, que fue aceptado de una forma muy relativa y no, como deseaba y creía haberlo sido. La demanda insaciable del depresivo no es por una voracidad nunca colmada, sino por su incredulidad de ser aceptado, por su sentimiento profundo de que nunca lo fue. En realidad, es un intento, a ultranza, de negar la incapacidad de amor objetal de la madre y de conservar las fantasías de la posibilidad.
Solo dos palabras sobre la terapia.
a)Que no llevaría a ninguna parte el intentar una respuesta a la demanda de fondo porque no vamos a tener la disponibilidad que ello requeriría y en todo caso, no podemos implicarnos en la provocación y la exigencia impositiva con la que está planteada.
b)Que el aparente vacío interior, es el depositario de una gran carga de agresividad, que se va estar continuamente manifestando por vías indirectas de reclamo y de reivindicación. El mundo interno es el depositario de fantasmas y objetos "dañados", que por otra parte, no son percibidos como propios, en cuanto proceden de los demás.
c)Que nosotros mismos, nos sentimos con el mismo vacío, con la misma posibilidad de experimentar la experiencia y debemos tener la cautela de no ser movidos por reacciones contratransferencíales, tanto en un sentido de bloquear nuestra capacidad de empatía como de "actuar" en función de la presión a la que estamos sometidos.
(1) J. BERGERET “Depressivité et Depresión”. Rev. Fra. Psych. Vol XL, núm. 5-6, 1976.
(2) E.H. ERIKSON The problem of the Ego Identify ». Jorun. A. Psych. Ass. 1956, pág. 101
(3) W.R. FAIRBAIRN. “Estudio Psicoanalítico de la Personalidad”. Ed. Hermé. Buenos Aires, 1962.
(4) S. FREUD “Duelo y Melancolía”. Ob. Completas. Ballesteros. Tomo I.
(5) S. FREUD “Introducción al Narcisismo”. Ob. Completas. Ballesteros. Tomo I.
(6) E. FROMM “Grandeza y limitaciones del pensamiento de Freud”. Ed. Siglo XIX. México, 1979.
(7) P.MARTY y M. FAIN “La depresión essentielle”. REv. F. Psycho. Vol. XXXII, núm. 3, 1968
(8) S. NACH « La présence du Psychanalyste ». Ed. Press Univ. Fr. Paris, 1963
(9) S. NACHT y J.C. RACAIMER “Les états dépressifs ». Rev. Fr. Psych. Vol. XXIII, número 5, 1959.
(10) F. RIEMANN « Sobre la ventaja del concepto de una fase preoral ». Rev. Psico. Psiq. Y Psico. Núm. 19, México
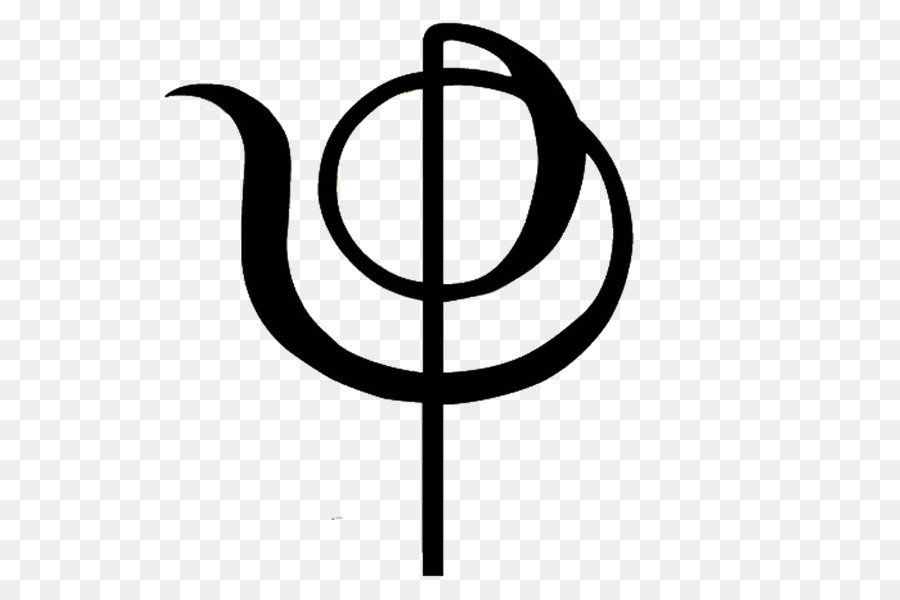
¿Por qué lastimamos al personal de salud? Guadalupe Sánchez Semsoac. Julio 2020 La emergencia causada por la enfermedad Covid-19 es un período atípico que altera el estado emocional produciendo angustia por el miedo a morir que reprimimos en la vida cotidiana. Vivimos un malestar social, una condición de trauma social porque no podemos darle un lugar en nuestra propia mente. Se incorpora la experiencia en fragmentos que, inconscientemente se rechazan y que suelen ser dirigidos hacia el exterior, hacia quienes encarnan más vulnerabilidad como el personal de salud. Queremos comprender por qué en México se dan ataques al personal médico y de enfermería a pesar de los llamados a no discriminar, en contraste con otros países en donde se les aclamó espontáneamente como héroes. El psicoanálisis ofrece algunas aproximaciones. La agresión en contra del personal de salud, es una reacción exacerbada de ansiedad insertada en una paradoja para algunos irresoluble: atacar a quien nos puede salvar. Se trata de un estado interno de desorganización mental que carece de la habilidad para discernir cuál es la fuente de peligro o cuál de salvación, porque en estos contextos ambas pueden ser encarnadas en la misma persona como ocurre con las figuras cuidadoras de los infantes que son al mismo tiempo figuras amenazantes. Este paso al acto es un ataque concreto impulsivo e irracional, desesperado por auto preservarse y que trata de eliminar al que cree es agente del mal, percibido como el objeto malo, de odio, culpable de su sufrimiento, disociando lo bueno de lo malo y sin la posibilidad de integrar esos aspectos. El fenómeno va mucho más allá de una discriminación consciente y es más complejo por las motivaciones inconscientes derivadas por una historia socioafectiva previa y un carácter determinado por la situación social económica y cultural en que se creció. En México traemos una historia social de mucha violencia, además una historia de muchos años atrás de maltrato por parte del personal de salud a las y los derechohabientes debido a la falta de recursos en el sistema público de salud. La pandemia re-traumatiza, ¿podrán cuidar de mí para no morir? Observamos respuestas narcisistas de dos tipos. Por un lado, una respuesta narcisista benigna y adaptativa a las distintas etapas de la pandemia, que, aunque niega temporalmente lo que está pasando: “a mí no me va a pasar”, “yo no me voy a morir” que reta inicialmente, pero que evoluciona y enfrenta eventualmente las señales de la realidad. La segunda es una respuesta narcisista de tipo maligna no adaptativa, que es delirante, persecutoria, y que, según Freud, yace en los mecanismos más inconscientes y primitivos de todos los seres humanos que implica omnipotencia del pensamiento, con vivencias de daño, castigo y violencia que destruye. Consideramos que las personas con una historia biofi lica y amorosa serán solidarios, cuidadosos de los demás y podrán tolerar con mayor fuerza esta adversidad. En cambio, cuando vemos estas respuestas violentas encontramos que la desesperanza es alta. Cuando hay desesperanza para poder cambiar la realidad, se es más propenso a lastimar a nuestros seres significativos. Esta aproximación nos permite concientizar que en situaciones extremas nadie está exento de sentir desesperación frustración e impotencia y pasar inconscientemente a la agresión. También es una invitación a que es posible conscientemente tomar acciones balanceadas para “aplanar la curva de la discriminación”. Psicoanalista del Seminario de Sociopsicoanálisis A.C. Agradezco a mis colegas: Dr. Juan José Bustamante, Dra. Patricia González y Dra. Angelica Rodarte su colaboración para esta reflexión. lupssan@hotmail.com

Las guardianas de la salud Tiempos de covid19 en México Patricia González Duarte y Guadalupe Sánchez Seminario de Sociopsicoanálisis AC (Semsoac) Miembros Fundadoras. Julio 2020 Vivir bajo una condición de emergencia sanitaria, una contingencia que nos confronta todos los días con la muerte, se vuelve una condición de trauma para los ciudadanos y para el personal de salud en especial. Las enfermeras, los enfermeros, así como el maestro y las maestras que gozaron en el pasado de una posición de respeto en la sociedad, se fue perdiendo con la modernidad, incluso se infravaloró. ¿Cómo y cuándo se perdió el vínculo con las enfermeras? En medio de esta infravaloración llegaron a la actual crisis sanitaria. Un mes después de que comenzó la pandemia, en Abril 2020, se supo por los medios de comunicación de agresiones al personal de salud, muestras nada solidarias; se les agredió física, social y psicológicamente, se les discriminó, amenaza y hostigó. Los daños iban desde un improperio hasta arrojarles bebidas calientes o cloro, o bien golpearles en un caso, en cuya defensa la enfermera se fracturó dos dedos. Se amenazó en una ocasión con prender fuego a un hospital si se reconvertía a Covid o se les negó la entrada a lugares públicos como supermercados, al transporte público e incluso que entraran a su domicilio. Los agresores fueron hombres o mujeres desconocidos, extraños en la calle, familiares de pacientes hospitalizados o bien de entre el mismo personal de salud e conflicto por tanto estrés laboral. Se trata de un fenómeno que sorprendió al mundo. Proviene de la ignorancia dicen los comentaristas y de los fuertes prejuicios por discriminación. En realidad psicológicamente proviene de un psiquismo con un complejo funcionamiento narcisista que demuestra graves errores de juicio y falta de objetividad, por el miedo extremo a l a enfermedad y a la muerte imposible de regular. La falta de control de impulsividad les lleva a cruzar los límites de lo socialmente aceptado y permitido. La angustia extrema inculpa a las enfermeras de diseminar el virus “a mí no me va a contagiar” antes los lastimo, lo cual causa socialmente indignación. Las guardianes de la salud fueron así estigmatizadas y violentadas. Al mismo tiempo en contraste, han surgido por parte tanto del gobierno, como de empresas privadas, así como de la ciudadanía estrategias para combatir la estigmatización, y frenar la agresión, sensibilizando sobre su difícil situación, valorando su labor, proponiendo en redes sociales y en los medios de comunicación, reconocimiento, a través de aplausos, serenatas y menciones, se pide agradecimiento (en algunas colonias como la de Valle se les celebra como en España) solidaridad y protección, poniendo a su disposición transporte y hospedaje en cuartos de hoteles o en Los Pinos así como alimentación. En México nos tocó la pandemia 2020 en un año de transición de un nuevo gobierno democrático elegido en junio de 2018 y que tomó posesión en diciembre de 2019, en la cual, el personal de salud cobre un papel el más relevante. Atiende a los enfermos de Covid-19 presentando, desde nuestro punto de vista, un sufrimiento emocional incalculable. Además del alto estrés laboral exigidos por la emergencia más allá de sus fuerzas para realizar sus propias tareas dentro del hospital, el dolor de verse contagiados o sus compañeros o el duelo que se pospone cuando colegas mueren por contagio, el agobio de extremar precauciones y la necesidad de estar hiper atentos para realizar adecuadamente los procedimientos de protección y prevención contra el contagio. Descuidarse es un peligro latente para a su vez ,no contagiar a su familia con la que viven. Es importante señalar que cuando se agrede a un solo integrante de la salud o muere por contagio, el dolor termina siendo para todo el gremio. El personal de salud ha reaccionado a través de su jefa solicitando en las conferencias de salud y hasta con lágrimas respeto, que les permitan trabajar con tranquilidad, hacer lo que saben hacer. La tristeza y el coraje que sienten tienen que ser reprimidos manifestándose en molestias físicas y síntomas psicopatológicos ya que no pueden responder con violencia ni expresar sus emociones, se saben indispensables y cruciales en este momento en el desempeño de sus funciones a favor de la vida. Históricamente el personal de enfermería, ha luchado desde el siglo pasado para que se les considere como profesional calificado para dar cuidados de calidad. Tienen arriba de ellas una jerarquía médica de carácter autoritario predominantemente, aunque sean licenciadas en enfermería, algunas con estudios de postgrado. Son responsables de los enfermos y su privacidad, el contacto con la familia, el principal enlace entre esta familia y el paciente. En muchas ocasiones guían y son el soporte y respaldo de médicos internos, residentes y personal de base, no son meras ayudantes dependientes de ellos para realizar sus procedimientos, suelen ser proactivas y tener iniciativas y recibir la alta demanda emocional de los familiares. En general, son sensibles y desarrollan mecanismos de defensa ante el dolor físico y emocional, reducen y o tratan de evitar el sufrimiento humano, ayudan a prolongar la vida, controlan riesgos, también su objetivo es curar enfermedades, así como rehabilitar, recuperar y promover la salud. Suelen ser receptivas y sensibles ante la ansiedad, depresión e incertidumbre y mucho más ahora con el paciente Covid 19 hospitalizado, grave e intubado. Como la investigación ha revelado, las cuidadoras (mayoritariamente mujeres) de personas enfermas, con discapacidad o vejez, están expuestas a lo imprevisto, a la muerte y por supuesto al burnout o desgaste profesional y es natural e inevitable que vayan desarrollando mecanismos de defensa que les lleva a reaccionar muchas veces con distancia, frialdad o indiferencia. Cada vez que una persona muere, el personal de enfermería se enfrenta de manera inconsciente con su propia muerte y vulnerabilidad, sus emociones oscilan entre su servicio ´el deber de la vida y la conciencia de morir´. Su rol es parecido al de una madre. Pero permitámonos conocer según nuestra experiencia tratando en psicoterapia a enfermeras y médicas, cómo es un día hábil en la presente emergencia y así comprender la mística y vocación de estas profesionales de la salud, su parte humana. Durante el día laboral en sus ocho horas de trabajo-que se convierten en más horas dado que se ayudan entre sí- no comen, no duermen, no toman agua y no van al baño y no lo hacen porque tienen que vestirse, con tres o cuatro capas de ropa esterilizada con la que se están protegiendo y prefieren no moverse, ni quitarse los gogles, caretas o guantes, ya que tardarían mucho más de lo que se tardan habitualmente. No quieren desperdiciar material que tiene que irse a la basura especial o volver a ser después esterilizado. Tampoco se sientan porque las condiciones de atención a un enfermo pueden cambiar súbitamente. Se quejan de problemas varios, como de várices, o inflamación cuando diariamente tienen que estar haciendo otros procedimientos, dentro del hospital, de preparar cadáveres para que se los lleven, ayudar a la identificación, etc. Además, enfrentan pacientes que se ponen nerviosos porque no ellos dicen no saber si hablan con un hombre o una mujer, no se ve la cara ni las expresiones faciales, razón por la cual decidieron portar un gafete con fotografía y su nombre. Lo que más les preocupa y da miedo es la intubación endotraqueal, porque se abren las vías respiratorias y se exponen directamente frente al virus. Comentan que también platican con sus pacientes sobre su vida, sus preocupaciones y ofrecen contención de manera intuitiva a las emociones derivadas del aislamiento y de la separación brusca de su familia, por si fuera poco, y con las energías que les quedan sirven de enlace entre pacientes y familia a través del celular. Todo lo anterior les trae consecuencias que es necesario conocer para brindarles el reconocimiento que merecen por este sacrificio único y especial que les toca inevitablemente. Las mascarillas ejercen presión sobre el cuello, les jala hacia delante y las encorva, la presión sobre los músculos de la cara les deja marca y a algunas pieles les hace heridas, los lentes además de empañarse lesionan la piel, las batas protectoras los mantiene permanentemente húmedos por el calor del cuerpo y el sudor, los dedos de tan húmedos que quedan se les forman pequeñas heridas. También con los hombres está sucediendo esto. Como consecuencia de lo anterior, algunos miembros del equipo de salud desarrollan dermatosis, se deshidratan, están presentando problemas renales, es decir la están pasando muy mal lo que tiene incluso consecuencias psicológicas, experimentan signos de depresión, ideas de muerte, agotamiento, desesperación, ataques de pánico y requieren contención y apoyo psicoterapéutico. Como profesionales de la salud mental recomendamos la necesidad de darles apoyo y contención emocional por el estrés laboral y toda la carga psicológica que cotidianamente enfrentan durante esta situación de crisis, para evitar que pierdan la confianza, la seguridad y la esperanza. El tema requiere realizar la investigación conducente para comprender y prevenir fenómenos sociales como este.





